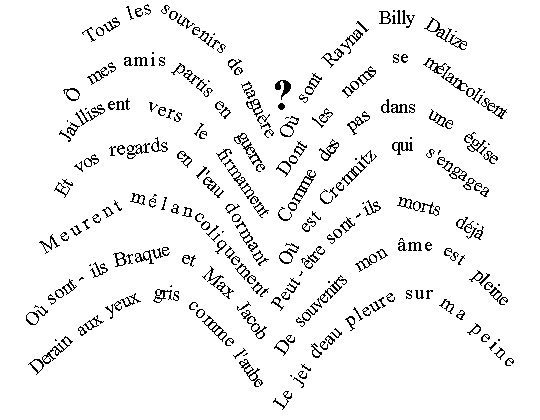The Dagger with WingsFATHER BROWN, at one period of his life, found it difficult to hang his hat on a hat-peg without repressing a slight shudder. The origin of this idiosyncrasy was indeed a mere detail in much more complicated events; but it was perhaps the only detail that remained to him in his busy life to remind him of the whole business. Its remote origin was to be found in the facts which led Dr Boyne, the medical officer attached to the police force, to send for the priest on a particular frosty morning in December.
Dr Boyne was a big dark Irishman, one of those rather baffling Irishmen to be found all over the world, who will talk scientific scepticism, materialism, and cynicism at length and at large, but who never dream of referring anything touching the ritual of religion to anything except the traditional religion of their native land. It would be hard to say whether their creed is a very superficial varnish or a very fundamental substratum; but most probably it is both, with a mass of materialism in between. Anyhow, when he thought that matters of that sort might be involved, he asked Father Brown to call, though he made no pretence of preference for that aspect of them.
‘I’m not sure I want you, you know,’ was his greeting. ‘I’m not sure about anything yet. I’m hanged if I can make out whether it’s a case for a doctor, or a policeman, or a priest.’
‘Well,’ said Father Brown with a smile, ‘as I suppose you’re both a policeman and a doctor, I seem to be rather in a minority.’
‘I admit you’re what politicians call an instructed minority,’ replied the doctor. ‘I mean, I know you’ve had to do a little in our line as well as your own. But it’s precious hard to say whether this business is in your line or ours, or merely in the line of the Commissioners in Lunacy. We’ve just had a message from a man living near here, in that white house on the hill, asking for protection against a murderous persecution. We’ve gone into the facts as far as we could, and perhaps I’d better tell you the story as it is supposed to have happened, from the beginning.
‘It seems that a man named Aylmer, who was a wealthy landowner in the West Country, married rather late in life and had three sons, Philip, Stephen, and Arnold. But in his bachelor days, when he thought he would have no heir, he had adopted a boy whom he thought very brilliant and promising, who went by the name of John Strake. His origin seems to be vague; they say he was a foundling; some say he was a gipsy. I think the last notion is mixed up with the fact that Aylmer in his old age dabbled in all sorts of dingy occultism, including palmistry and astrology, and his three sons say that Strake encouraged him in it. But they said a great many other things besides that. They said Strake was an amazing scoundrel, and especially an amazing liar; a genius in inventing lies on the spur of the moment, and telling them so as to deceive a detective. But that might very well be a natural prejudice, in the light of what happened.
Perhaps you can more or less imagine what happened. The old man left practically everything to the adopted son; and when he died the three real sons disputed the will. They said their father had been frightened into surrender and, not to put too fine a point on it, into gibbering idiocy. They said Strake had the strangest and most cunning ways of getting at him, in spite of the nurses and the family, and terrorizing him on his death-bed. Anyhow, they seemed to have proved something about the dead man’s mental condition, for the courts set aside the will and the sons inherited. Strake is said to have broken out in the most dreadful fashion, and sworn he would kill all three of them, one after another, and that nothing could hide them from his vengeance. It is the third or last of the brothers, Arnold Aylmer, who is asking for police protection.’
‘Third and last,’ said the priest, looking at him gravely.
‘Yes,’ said Boyne. ‘The other two are dead.’ There was a silence before he continued. ‘That is where the doubt comes in. There is no proof they were murdered, but they might possibly have been. The eldest, who took up his position as squire, was supposed to have committed suicide in his garden. The second, who went into trade as a manufacturer, was knocked on the head by the machinery in his factory; he might very well have taken a false step and fallen. But if Strake did kill them, he is certainly very cunning in his way of getting to work and getting away. On the other hand, it’s more than likely that the whole thing is a mania of conspiracy founded on a coincidence. Look here, what I want is this. I want somebody of sense, who isn’t an official, to go up and have a talk with this Mr Arnold Aylmer and form an impression of him. You know what a man with a delusion is like, and how a man looks when he is telling the truth. I want you to be the advance guard, before we take the matter up.’
‘It seems rather odd,’ said Father Brown, ‘that you haven’t had to take it up before. If there is anything in this business, it seems to have been going on for a good time. Is there any particular reason why he should send for you just now, any more than any other time?’
‘That had occurred to me, as you may imagine,’ answered Dr Boyne. ‘He does give a reason, but I confess it is one of the things that make me wonder whether the whole thing isn’t only the whim of some half-witted crank. He declared that all his servants have suddenly gone on strike and left him, so that he is obliged to call on the police to look after his house. And on making inquiries, I certainly do find that there has been a general exodus of servants from that house on the hill; and of course the town is full of tales, very one-sided tales I dare say. Their account of it seems to be that their employer had become quite impossible in his fidgets and fears and exactions; that he wanted them to guard the house like sentries, or sit up like night nurses in a hospital; that they could never be left alone because he must never be left alone. So they all announced in a loud voice that he was a lunatic, and left. Of course that does not prove he is a lunatic; but it seems rather rum nowadays for a man to expect his valet or his parlour-maid to act as an armed guard.’
‘And so,’ said the priest with a smile, ‘he wants a policeman to act as his parlour-maid because his parlour-maid won’t act as a policeman.’
‘I thought that rather thick, too,’ agreed the doctor; ‘but I can’t take the responsibility of a flat refusal till I’ve tried a compromise. You are the compromise.’
‘Very well,’ said Father Brown simply. ‘I’ll go and call on him now if you like.’
The rolling country round the little town was sealed and bound with frost, and the sky was as clear and cold as steel, except in the north-east where clouds with lurid haloes were beginning to climb up the sky. It was against these darker and more sinister colours that the house on the hill gleamed with a row of pale pillars, forming a short colonnade of the classical sort. A winding road led up to it across the curve of the down, and plunged into a mass of dark bushes. Just before it reached the bushes the air seemed to grow colder and colder, as if he were approaching an ice-house or the North Pole. But he was a highly practical person, never entertaining such fancies except as fancies. And he merely cocked his eye at the great livid cloud crawling up over the house, and remarked cheerfully: ‘It’s going to snow.’
Through a low ornamental iron gateway of the Italianate pattern he entered a garden having something of that desolation which only belongs to the disorder of orderly things. Deep-green growths were grey with the faint powder of the frost, large weeds — had fringed the fading pattern of the flower-beds as if in a ragged frame; and the house stood as if waist-high in a stunted forest of shrubs and bushes. The vegetation consisted largely of evergreens or very hardy plants; and though it was thus thick and heavy, it was too northern to be called luxuriant. It might be described as an Arctic jungle. So it was in some sense with the house itself, which had a row of columns and a classical facade, which might have looked out on the Mediterranean; but which seemed now to be withering in the wind of the North Sea. Classical ornament here and there accentuated the contrast; caryatides and carved masks of comedy or tragedy looked down from corners of the building upon the grey confusion of the garden paths; but the faces seemed to be frost-bitten. The very volutes of the capitals might have curled up with the cold.
Father Brown went up the grassy steps to a square porch flanked by big pillars and knocked at the door. About four minutes afterwards he knocked again. Then he stood still patiently waiting with his back to the door and looked out on the slowly darkening landscape. It was darkening under the shadow of that one great continent of cloud that had come flying out of the north; and even as he looked out beyond the pillars of the porch, which seemed huge and black above him in the twilight, he saw the opalescent crawling rim of the great cloud as it sailed over the roof and bowed over the porch like a canopy. The great canopy with its faintly coloured fringes seemed to sink lower and lower upon the garden beyond, until what had recently been a clear and pale-hued winter sky was left in a few silver ribbons and rags like a sickly sunset. Father Brown waited, and there was no sound within.
Then he betook himself briskly down the steps and round the house to look for another entrance. He eventually found one, a side door in the flat wall, and on this also he hammered and outside this also he waited. Then he tried the handle and found the door apparently bolted or fastened in some fashion; and then he moved along that side of the house, musing on the possibilities of the position, and wondering whether the eccentric Mr Aylmer had barricaded himself too deep in the house to hear any kind of summons; or whether perhaps he would barricade himself all the more, on the assumption that any summons must be the challenge of the avenging Strake. It might be that the decamping servants had only unlocked one door when they left in the morning, and that their master had locked that; but whatever he might have done it was unlikely that they, in the mood of that moment, had looked so carefully to the defences. He continued his prowl round the place: it was not really a large place, though perhaps a little pretentious; and in a few moments he found he had made the complete circuit. A moment after he found what he suspected and sought. The french window of one room, curtained and shadowed with creeper, stood open by a crack, doubtless accidentally left ajar, and he found himself in a central room, comfortably upholstered in a rather old-fashioned way, with a staircase leading up from it on one side and a door leading out of it on the other. Immediately opposite him was another door with red glass let into it, a little gaudily for later tastes; something that looked like a red-robed figure in cheap stained glass. On a round table to the right stood a sort of aquarium — a great bowl full of greenish water, in which fishes and similar things moved about as in a tank; and just opposite it a plant of the palm variety with very large green leaves. All this looked so very dusty and Early Victorian that the telephone, visible in the curtained alcove, was almost a surprise.
‘Who is that?’ a voice called out sharply and rather suspiciously from behind the stained-glass door.
‘Could I see Mr Aylmer?’ asked the priest apologetically.
The door opened and a gentleman in a peacock-green dressing-gown came out with an inquiring look. His hair was rather rough and untidy, as if he had been in bed or lived in a state of slowly getting up, but his eyes were not only awake but alert, and some would have said alarmed. Father Brown knew that the contradiction was likely enough in a man who had rather run to seed under the shadow either of a delusion or a danger. He had a fine aquiline face when seen in profile, but when seen full face the first impression was that of the untidiness and even the wilderness of his loose brown beard.
‘I am Mr Aylmer,’ he said, ‘but I’ve got out of the way of expecting visitors.’
Something about Mr Aylmer’s unrestful eye prompted the priest to go straight to the point. If the man’s persecution was only a monomania, he would be the less likely to resent it.
‘I was wondering,’ said Father Brown softly, ‘whether it is quite true that you never expect visitors.’
‘You are right,’ replied his host steadily. ‘I always expect one visitor. And he may be the last.’
‘I hope not,’ said Father Brown, ‘but at least I am relieved to infer that I do not look very like him.’
Mr Aylmer shook himself with a sort of savage laugh. ‘You certainly do not,’ he said.
‘Mr Aylmer,’ said Father Brown frankly, ‘I apologize for the liberty, but some friends of mine have told me about your trouble, and asked me to see if I could do anything for you. The truth is, I have some little experience in affairs like this.’
‘There are no affairs like this,’ said Aylmer.
‘You mean,’ observed Father Brown, ‘that the tragedies in your unfortunate family were not normal deaths?’
‘I mean they were not even normal murders,’ answered the other. ‘The man who is hounding us all to death is a hell-hound, and his power is from hell.’
‘All evil has one origin,’ said the priest gravely. ‘But how do you know they were not normal murders?’
Aylmer answered with a gesture which offered his guest a chair; then he seated himself slowly in another, frowning, with his hands on his knees; but when he looked up his expression had grown milder and more thoughtful, and his voice was quite cordial and composed.
‘Sir,’ he said, ‘I don’t want you to imagine that I’m in the least an unreasonable person. I have come to these conclusions by reason, because unfortunately reason really leads there. I have read a great deal on these subjects; for I was the only one who inherited my father’s scholarship in somewhat obscure matters, and I have since inherited his library. But what I tell you does not rest on what I have read but on what I have seen.’
Father Brown nodded, and the other proceeded, as if picking his words: ‘In my elder brother’s case I was not certain at first. There were no marks or footprints where he was found shot, and the pistol was left beside him. But he had just received a threatening letter certainly from our enemy, for it was marked with a sign like a winged dagger, which was one of his infernal cabalistic tricks. And a servant said she had seen something moving along the garden wall in the twilight that was much too large to be a cat. I leave it there; all I can say is that if the murderer came, he managed to leave no traces of his coming. But when my brother Stephen died it was different; and since then I have known. A machine was working in an open scaffolding under the factory tower; I scaled the platform a moment after he had fallen under the iron hammer that struck him; I did not see anything else strike him, but I saw what I saw.
‘A great drift of factory smoke was rolling between me and the factory tower; but through a rift of it I saw on the top of it a dark human figure wrapped in what looked like a black cloak. Then the sulphurous smoke drove between us again; and when it cleared I looked up at the distant chimney — there was nobody there. I am a rational man, and I will ask all rational men how he had reached that dizzy unapproachable turret, and how he left it.’
He stared across at the priest with a sphinx-like challenge; then after a silence he said abruptly: ‘My brother’s brains were knocked out, but his body was not much damaged. And in his pocket we found one of those warning messages dated the day before and stamped with the flying dagger.
‘I am sure,’ he went on gravely, ‘that the symbol of the winged dagger is not merely arbitrary or accidental. Nothing about that abominable man is accidental. He is all design; though it is indeed a most dark and intricate design. His mind is woven not only out of elaborate schemes but out of all sorts of secret languages and signs, and dumb signals and wordless pictures which are the names of nameless things. He is the worst sort of man that the world knows: he is the wicked mystic. Now, I don’t pretend to penetrate all that is conveyed by this symbol; but it seems surely that it must have a relation to all that was most remarkable, or even incredible, in his movements as he had hovered round my unfortunate family. Is there no connexion between the idea of a winged weapon and the mystery by which Philip was struck dead on his own lawn without the lightest touch of any footprint having disturbed the dust or grass? Is there no connexion between the plumed poignard flying like a feathered arrow and that figure which hung on the far top of the toppling chimney, clad in a cloak for pinions?’
‘You mean,’ said Father Brown thoughtfully, ‘that he is in a perpetual state of levitation.’
‘Simon Magus did it,’ replied Aylmer, ‘and it was one of the commonest predictions of the Dark Ages that Antichrist would be able to fly. Anyhow, there was the flying dagger on the document; and whether or no it could fly, it could certainly strike.’
‘Did you notice what sort of paper it was on?’ asked Father Brown. ’Common paper?’
The sphinx-like face broke abruptly into a harsh laugh.
‘You can see what they’re like,’ said Aylmer grimly, ‘for I got one myself this morning.’
He was leaning back in his chair now, with his long legs thrust out from under the green dressing-gown, which was a little short for him, and his bearded chin pillowed on his chest. Without moving otherwise, he thrust his hand deep in the dressing-gown pocket and held out a fluttering scrap of paper at the end of a rigid arm. His whole attitude was suggestive of a sort of paralysis, that was both rigidity and collapse. But the next remark of the priest had a curious effect of rousing him.
Father Brown was blinking in his short-sighted way at the paper presented to him. It was a singular sort of paper, rough without being common, as from an artist’s sketch-book; and on it was drawn boldly in red ink a dagger decorated with wings like the rod of Hermes, with the written words, ‘Death comes the day after this, as it came to your brothers.’
Father Brown tossed the paper on the floor and sat bolt upright in his chair.
‘You mustn’t let that sort of stuff stupefy you,’ he said sharply. ‘These devils always try to make us helpless by making us hopeless.’
Rather to his surprise, an awakening wave went over the prostrate figure, which sprang from its chair as if startled out of a dream.
‘You’re right, you’re right!’ cried Aylmer with a rather uncanny animation; ‘and the devils shall find that I’m not so hopeless after all, nor so helpless either. Perhaps I have more hope and better help than you fancy.’
He stood with his hands in his pockets, frowning down at the priest, who had a momentary doubt, during that strained silence, about whether the man’s long peril had not touched his brain. But when he spoke it was quite soberly.
‘I believe my unfortunate brothers failed because they used the wrong weapons. Philip carried a revolver, and that was how his death came to be called suicide. Stephen had police protection, but he also had a sense of what made him ridiculous; and he could not allow a policeman to climb up a ladder after him to a scaffolding where he stood only a moment. They were both scoffers, reacting into scepticism from the strange mysticism of my father’s last days. But I always knew there was more in my father than they understood. It is true that by studying magic he fell at last under the blight of black magic; the black magic of this scoundrel Strake. But my brothers were wrong about the antidote. The antidote to black magic is not brute materialism or worldly wisdom. The antidote to black magic is white magic.’
‘It rather depends,’ said Father Brown, ‘what you mean by white magic.’
‘I mean silver magic,’ said the other, in a low voice, like one speaking of a secret revelation. Then after a silence he said: ‘Do you know what I mean by silver magic? Excuse me a moment.’
He turned and opened the central door with the red glass and went into a passage beyond it. The house had less depth than Brown had supposed; instead of the door opening into interior rooms, the corridor it revealed ended in another door on the garden. The door of one room was on one side of the passage; doubtless, the priest told himself, the proprietor’s bedroom whence he had rushed out in his dressing-gown. There was nothing else on that side but an ordinary hat-stand with the ordinary dingy cluster of old hats and overcoats; but on the other side was something more interesting: a very dark old oak sideboard laid out with some old silver, and overhung by a trophy or ornament of old weapons. It was by that that Arnold Aylmer halted, looking up at a long antiquated pistol with a bell-shaped mouth.
The door at the end of the passage was barely open, and through the crack came a streak of white daylight. The priest had very quick instincts about natural things, and something in the unusual brilliancy of that white line told him what had happened outside. It was indeed what he had prophesied when he was approaching the house. He ran past his rather startled host and opened the door, to face something that was at once a blank and a blaze. What he had seen shining through the crack was not only the most negative whiteness of daylight but the positive whiteness of snow. All round, the sweeping fall of the country was covered with that shining pallor that seems at once hoary and innocent.
‘Here is white magic anyhow,’ said Father Brown in his cheerful voice. Then, as he turned back into the hall, he murmured, ‘And silver magic too, I suppose,’ for the white lustre touched the silver with splendour and lit up the old steel here and there in the darkling armoury. The shaggy head of the brooding Aylmer seemed to have a halo of silver fire, as he turned with his face in shadow and the outlandish pistol in his hand.
‘Do you know why I chose this sort of old blunderbuss?’ he asked. ‘Because I can load it with this sort of bullet.’
He had picked up a small apostle spoon from the sideboard and by sheer violence broke off the small figure at the top. ‘Let us go back into the other room,’ he added.
‘Did you ever read about the death of Dundee?’ he asked when they had reseated themselves. He had recovered from his momentary annoyance at the priest’s restlessness. ‘Graham of Claverhouse, you know, who persecuted the Covenanters and had a black horse that could ride straight up a precipice. Don’t you know he could only be shot with a silver bullet, because he had sold himself to the Devil? That’s one comfort about you; at least you know enough to believe in the Devil.’
‘Oh, yes,’ replied Father Brown, ‘I believe in the Devil. What I don’t believe in is the Dundee. I mean the Dundee of Covenanting legends, with his nightmare of a horse. John Graham was simply a seventeenth-century professional soldier, rather better than most. If he dragooned them it was because he was a dragoon, but not a dragon. Now my experience is that it’s not that sort of swaggering blade who sells himself to the Devil. The devil-worshippers I’ve known were quite different. Not to mention names, which might cause a social flutter, I’ll take a man in Dundee’s own day. Have you ever heard of Dalrymple of Stair?’
‘No,’ replied the other gruffly.
‘You’ve heard of what he did,’ said Father Brown, ‘and it was worse than anything Dundee ever did; yet he escapes the infamy by oblivion. He was the man who made the Massacre of Glencoe. He was a very learned man and lucid lawyer, a statesman with very serious and enlarged ideas of statesmanship, a quiet man with a very refined and intellectual face. That’s the sort of man who sells himself to the Devil.’
Aylmer half started from his chair with an enthusiasm of eager assent.
‘By God! you are right,’ he cried. ‘A refined intellectual face! That is the face of John Strake.’
Then he raised himself and stood looking at the priest with a curious concentration. ‘If you will wait here a little while,’ he said, ‘I will show you something.’
He went back through the central door, closing it after him; going, the priest presumed, to the old sideboard or possibly to his bedroom. Father Brown remained seated, gazing abstractedly at the carpet, where a faint red glimmer shone from the glass in the doorway. Once it seemed to brighten like a ruby and then darkened again, as if the sun of that stormy day had passed from cloud to cloud. Nothing moved except the aquatic creatures which floated to and fro in the dim green bowl. Father Brown was thinking hard.
A minute or two afterwards he got up and slipped quietly to the alcove of the telephone, where he rang up his friend Dr Boyne, at the official headquarters. ‘I wanted to tell you about Aylmer and his affairs,’ he said quietly. ‘It’s a queer story, but I rather think there’s something in it. If I were you I’d send some men up here straight away; four or five men, I think, and surround the house. If anything does happen there’ll probably be something startling in the way of an escape.’
Then he went back and sat down again, staring at the dark carpet, which again glowed blood-red with the light from the glass door. Something in the filtered light set his mind drifting on certain borderlands of thought, with the first white daybreak before the coming of colour, and all that mystery which is alternately veiled and revealed in the symbol of windows and of doors.
An inhuman howl in a human voice came from beyond the closed doors, almost simultaneously with the noise of firing. Before the echoes of the shot had died away the door was violently flung open and his host staggered into the room, the dressing-gown half torn from his shoulder and the long pistol smoking in his hand. He seemed to be shaking in every limb, yet he was shaken in part with an unnatural laughter.
‘Glory be to the White Magic!’ he cried. ‘Glory be to the silver bullet! The hell-hound had hunted once too often, and my brothers are avenged at last.’
He sank into a chair and the pistol slid from his hand and fell on the floor. Father Brown darted past him, slipped through the glass door and went down the passage. As he did so he put his hand on the handle of the bedroom door, as if half intending to enter; then he stooped a moment, as if examining something — and then he ran to the outer door and opened it.
On the field of snow, which had been so blank a little while before, lay one black object. At the first glance it looked a little like an enormous bat. A second glance showed that it was, after all, a human figure; fallen on its face, the whole head covered by a broad black hat having something of a Latin-American look; while the appearance of black wings came from the two flaps or loose sleeves of a very vast black cloak spread out, perhaps by accident, to their utmost length on either side. Both the hands were hidden, though Father Brown thought he could detect the position of one of them, and saw close to it, under the edge of the cloak, the glimmer of some metallic weapon. The main effect, however, was curiously like that of the simple extravagances of heraldry; like a black eagle displayed on a white ground. But by walking round it and peering under the hat the priest got a glimpse of the face, which was indeed what his host had called refined and intellectual; even sceptical and austere: the face of John Strake.
‘Well, I’m jiggered,’ muttered Father Brown. ‘It really does look like some vast vampire that has swooped down like a bird.’
‘How else could he have come?’ came a voice from the doorway, and Father Brown looked up to see Aylmer once more standing there.
‘Couldn’t he have walked?’ replied Father Brown evasively.
Aylmer stretched out his arm and swept the white landscape with a gesture.
‘Look at the snow,’ he said in a deep voice that had a sort of roll and thrill in it. ‘Is not the snow unspotted — pure as the white magic you yourself called it? Is there a speck on it for miles, save that one foul black blot that has fallen there? There are no footprints, but a few of yours and mine; there are none approaching the house from anywhere.’
Then he looked at the little priest for a moment with a concentrated and curious expression, and said: ‘I will tell you something else. That cloak he flies with is too long to walk with. He was not a very tall man, and it would trail behind him like a royal train. Stretch it out over his body, if you like, and see.’
‘What happened to you both?’ asked Father Brown abruptly.
‘It was too swift to describe,’ answered Aylmer. ‘I had looked out of the door and was turning back when there came a kind of rushing of wind all around me, as if I were being buffeted by a wheel revolving in mid-air. I spun round somehow and fired blindly; and then I saw nothing but what you see now. But I am morally certain that you wouldn’t see it if I had not had a silver shot in my gun. It would have been a different body lying there in the snow.’
‘By the way,’ remarked Father Brown, ‘shall we leave it lying there in the snow? Or would you like it taken into your room — I suppose that’s your bedroom in the passage?’
‘No, no,’ replied Aylmer hastily, ‘we must leave it here till the police have seen it. Besides, I’ve had as much of such things as I can stand for the moment. Whatever else happens, I’m going to have a drink. After that, they can hang me if they like.’
Inside the central apartment, between the palm plant and the bowl of fishes, Aylmer tumbled into a chair. He had nearly knocked the bowl over as he lurched into the room, but he had managed to find the decanter of brandy after plunging his hand rather blindly into several cupboards and corners. He did not at any time look like a methodical person, but at this moment his distraction must have been extreme. He drank with a long gulp and began to talk rather feverishly, as if to fill up a silence.
‘I see you are still doubtful,’ he said, ‘though you have seen the thing with your own eyes. Believe me, there was something more behind the quarrel between the spirit of Strake and the spirit of the house of Aylmer. Besides, you have no business to be an unbeliever. You ought to stand for all the things these stupid people call superstitions. Come now, don’t you think there’s a lot in those old wives’ tales about luck and charms and so on, silver bullets included? What do you say about them as a Catholic?’
‘I say I’m an agnostic,’ replied Father Brown, smiling.
‘Nonsense,’ said Aylmer impatiently. ‘It’s your business to believe things.’
‘Well, I do believe some things, of course,’ conceded Father Brown; ‘and therefore, of course, I don’t believe other things.’
Aylmer was leaning forward, and looking at him with a strange intensity that was almost like that of a mesmerist.
‘You do believe it,’ he said. ‘You do believe everything. We all believe everything, even when we deny everything. The denyers believe. The unbelievers believe. Don’t you feel in your heart that these contradictions do not really contradict: that there is a cosmos that contains them all? The soul goes round upon a wheel of stars and all things return; perhaps Strake and I have striven in many shapes, beast against beast and bird against bird, and perhaps we shall strive for ever. But since we seek and need each other, even that eternal hatred is an eternal love. Good and evil go round in a wheel that is one thing and not many. Do you not realize in your heart, do you not believe behind all your beliefs, that there is but one reality and we are its shadows; and that all things are but aspects of one thing: a centre where men melt into Man and Man into God?’
‘No,’ said Father Brown.
Outside, twilight had begun to fall, in that phase of such a snow-laden evening when the land looks brighter than the sky. In the porch of the main entrance, visible through a half-curtained window, Father Brown could dimly see a bulky figure standing. He glanced casually at the french windows through which he had originally entered, and saw they were darkened with two equally motionless figures. The inner door with the coloured glass stood slightly ajar; and he could see in the short corridor beyond, the ends of two long shadows, exaggerated and distorted by the level light of evening, but still like grey caricatures of the figures of men. Dr Boyne had already obeyed the telephone message. The house was surrounded.
‘What is the good of saying no?’ insisted his host, still with the same hypnotic stare. ‘You have seen part of that eternal drama with your own eyes. You have seen the threat of John Strake to slay Arnold Aylmer by black magic. You have seen Arnold Aylmer slay John Strake by white magic. You see Arnold Aylmer alive and talking to you now. And yet you don’t believe it.’
‘No, I do not believe it,’ said Father Brown, and rose from his chair like one terminating a visit.
‘Why not?’ asked the other.
The priest only lifted his voice a little, but it sounded in every corner of the room like a bell. ‘Because you are not Arnold Aylmer,’ he said. ‘I know who you are. Your name is John Strake; and you have murdered the last of the brothers, who is lying outside in the snow.’
A ring of white showed round the iris of the other man’s eyes; he seemed to be making, with bursting eyeballs, a last effort to mesmerize and master his companion. Then he made a sudden movement sideways; and even as he did so the door behind him opened and a big detective in plain clothes put one hand quietly on his shoulder. The other hand hung down, but it held a revolver. The man looked wildly round, and saw plain-clothes men in all corners of the quiet room.
That evening Father Brown had another and longer conversation with Dr Boyne about the tragedy of the Aylmer family. By that time there was no longer any doubt of the central fact of the case, for John Strake had confessed his identity and even confessed his crimes; only it would be truer to say that he boasted of his victories. Compared to the fact that he had rounded off his life’s work with the last Aylmer lying dead, everything else, including existence itself, seemed to be indifferent to him.
‘The man is a sort of monomaniac,’ said Father Brown. ‘He is not interested in any other matter; not even in any other murder. I owe him something for that; for I had to comfort myself with the reflection a good many times this afternoon. As has doubtless occurred to you, instead of weaving all that wild but ingenious romance about winged vampires and silver bullets, he might have put an ordinary leaden bullet into me, and walked out of the house. I assure you it occurred quite frequently to me.’
‘I wonder why he didn’t,’ observed Boyne. ‘I don’t understand it; but I don’t understand anything yet. How on earth did you discover it, and what in the world did you discover?’
‘Oh, you provided me with very valuable information,’ replied Father Brown modestly, ‘especially the one piece of information that really counted. I mean the statement that Strake was a very inventive and imaginative liar, with great presence of mind in producing his lies. This afternoon he needed it; but he rose to the occasion. Perhaps his only mistake was in choosing a preternatural story; he had the notion that because I am a clergyman I should believe anything. Many people have little notions of that kind.’
‘But I can’t make head or tail of it,’ said the doctor. ‘You must really begin at the beginning.’
‘The beginning of it was a dressing-gown,’ said Father Brown simply. ‘It was the one really good disguise I’ve ever known. When you meet a man in a house with a dressing-gown on, you assume quite automatically that he’s in his own house. I assumed it myself; but afterwards queer little things began to happen. When he took the pistol down he clicked it at arm’s length, as a man does to make sure a strange weapon isn’t loaded; of course he would know whether the pistols in his own hall were loaded or not. I didn’t like the way he looked for the brandy, or the way he nearly barged into the bowl of fishes. For a man who has a fragile thing of that sort as a fixture in his rooms gets a quite mechanical habit of avoiding it. But these things might possibly have been fancies; the first real point was this. He came out from the little passage between the two doors; and in that passage there’s only one other door leading to a room; so I assumed it was the bedroom he had just come from. I tried the handle; but it was locked. I thought this odd; and looked through the keyhole. It was an utterly bare room, obviously deserted; no bed, no anything. Therefore he had not come from inside any room, but from outside the house. And when I saw that, I think I saw the whole picture.
‘Poor Arnold Aylmer doubtless slept and perhaps lived upstairs, and came down in his dressing-gown and passed through the red glass door. At the end of the passage, black against the winter daylight, he saw the enemy of his house. He saw a tall bearded man in a broad-brimmed black hat and a large flapping black cloak. He did not see much more in this world. Strake sprang at him, throttling or stabbing him; we cannot be sure till the inquest. Then Strake, standing in the narrow passage between the hat-stand and the old sideboard, and looking down in triumph on the last of his foes heard something he had not expected. He heard footsteps in the parlour beyond. It was myself entering by the french windows.
‘His masquerade was a miracle of promptitude. It involved not only a disguise but a romance — an impromptu romance. He took off his big black hat and cloak and put on the dead man’s dressing-gown. Then he did a rather grisly thing; at least a thing that affects my fancy as more grisly than the rest. He hung the corpse like a coat on one of the hat pegs. He draped it in his own long cloak, and found it hung well below the heels; he covered the head entirely with his own wide hat. It was the only possible way of hiding it in that little passage with the locked door; but it was really a very clever one. I myself walked past the hat-stand once without knowing it was anything but a hat-stand. I think that unconsciousness of mine will always give me a shiver.
‘He might perhaps have left it at that; but I might have discovered the corpse at any minute; and, hung where it was, it was a corpse calling for what you might call an explanation. He adopted the bolder stroke of discovering it himself and explaining it himself.
‘Then there dawned on this strange and frightfully fertile mind the conception of a story of substitution; the reversal of the parts. He had already assumed the part of Arnold Aylmer. Why should not his dead enemy assume the part of John Strake? There must have been something in that topsy-turvydom to take the fancy of that darkly fanciful man. It was like some frightful fancy-dress ball to which the two mortal enemies were to go dressed up as each other. Only, the fancy-dress ball was to be a dance of death: and one of the dancers would be dead. That is why I can imagine that man putting it in his own mind, and I can imagine him smiling.’
Father Brown was gazing into vacancy with his large grey eyes, which, when not blurred by his trick of blinking, were the one notable thing in his face. He went on speaking simply and seriously: ‘All things are from God; and above all, reason and imagination and the great gifts of the mind. They are good in themselves; and we must not altogether forget their origin even in their perversion. Now this man had in him a very noble power to be perverted; the power of telling stories. He was a great novelist; only he had twisted his fictive power to practical and to evil ends; to deceiving men with false fact instead of with true fiction. It began with his deceiving old Aylmer with elaborate excuses and ingeniously detailed lies; but even that may have been, at the beginning, little more than the tall stories and tarradiddles of the child who may say equally he has seen the King of England or the King of the Fairies. It grew strong in him through the vice that perpetuates all vices, pride; he grew more and more vain of his promptitude in producing stories of his originality, and subtlety in developing them. That is what the young Aylmers meant by saying that he could always cast a spell over their father; and it was true. It was the sort of spell that the storyteller cast over the tyrant in the Arabian Nights. And to the last he walked the world with the pride of a poet, and with the false yet unfathomable courage of a great liar. He could always produce more Arabian Nights if ever his neck was in danger. And today his neck was in danger.
‘But I am sure, as I say, that he enjoyed it as a fantasy as well as a conspiracy. He set about the task of telling the true story the wrong way round: of treating the dead man as living and the live man as dead. He had already got into Aylmer’s dressing-gown; he proceeded to get into Aylmer’s body and soul. He looked at the corpse as if it were his own corpse lying cold in the snow. Then he spread-eagled it in that strange fashion to suggest the sweeping descent of a bird of prey, and decked it out not only in his own dark and flying garments but in a whole dark fairy-tale about the black bird that could only fall by the silver bullet. I do not know whether it was the silver glittering on the sideboard or the snow shining beyond the door that suggested to his intensely artistic temperament the theme of white magic and the white metal used against magicians. But whatever its origin, he made it his own like a poet; and did it very promptly, like a practical man. He completed the exchange and reversal of parts by flinging the corpse out on to the snow as the corpse of Strake. He did his best to work up a creepy conception of Strake as something hovering in the air everywhere, a harpy with wings of speed and claws of death; to explain the absence of footprints and other things. For one piece of artistic impudence I hugely admire him. He actually turned one of the contradictions in his case into an argument for it; and said that the man’s cloak being too long for him proved that he never walked on the ground like an ordinary mortal. But he looked at me very hard while he said that; and something told me that he was at that moment trying a very big bluff.’
Dr Boyne looked thoughtful. ‘Had you discovered the truth by then?’ he asked. ‘There is something very queer and close to the nerves, I think, about notions affecting identity. I don’t know whether it would be more weird to get a guess like that swiftly or slowly. I wonder when you suspected and when you were sure.’
‘I think I really suspected when I telephoned to you,’ replied his friend. ‘And it was nothing more than the red light from the closed door brightening and darkening on the carpet. It looked like a splash of blood that grew vivid as it cried for vengeance. Why should it change like that? I knew the sun had not come out; it could only be because the second door behind it had been opened and shut on the garden. But if he had gone out and seen his enemy then, he would have raised the alarm then; and it was some time afterwards that the fracas occurred. I began to feel he had gone out to do something ... to prepare something ... but as to when I was certain, that is a different matter. I knew that right at the end he was trying to hypnotize me, to master me by the black art of eyes like talismans and a voice like an incantation. That’s what he used to do with old Aylmer, no doubt. But it wasn’t only the way he said it, it was what he said. It was the religion and philosophy of it.’
‘I’m afraid I’m a practical man,’ said the doctor with gruff humour, ‘and I don’t bother much about religion and philosophy.’
‘You’ll never be a practical man till you do,’ said Father Brown. ‘Look here, doctor; you know me pretty well; I think you know I’m not a bigot. You know I know there are all sorts in all religions; good men in bad ones and bad men in good ones. But there’s just one little fact I’ve learned simply as a practical man, an entirely practical point, that I’ve picked up by experience, like the tricks of an animal or the trade-mark of a good wine. I’ve scarcely ever met a criminal who philosophized at all, who didn’t philosophize along those lines of orientalism and recurrence and reincarnation, and the wheel of destiny and the serpent biting its own tail. I have found merely in practice that there is a curse on the servants of that serpent; on their belly shall they go and the dust shall they eat; and there was never a blackguard or a profligate born who could not talk that sort of spirituality. It may not be like that in its real religious origins; but here in our working world it is the religion of rascals; and I knew it was a rascal who was speaking.’
‘Why,’ said Boyne, ‘I should have thought that a rascal could pretty well profess any religion he chose.’
‘Yes,’ assented the other; ‘he could profess any religion; that is he could pretend to any religion, if it was all a pretence. If it was mere mechanical hypocrisy and nothing else, no doubt it could be done by a mere mechanical hypocrite. Any sort of mask can be put on any sort of face. Anybody can learn certain phrases or state verbally that he holds certain views. I can go out into the street and state that I am a Wesleyan Methodist or a Sandemanian, though I fear in no very convincing accent. But we are talking about an artist; and for the enjoyment of the artist the mask must be to some extent moulded on the face. What he makes outside him must correspond to something inside him; he can only make his effects out of some of the materials of his soul. I suppose he could have said he was a Wesleyan Methodist; but he could never be an eloquent Methodist as he can be an eloquent mystic and fatalist. I am talking of the sort of ideal such a man thinks of if he really tries to be idealistic. It was his whole game with me to be as idealistic as possible; and whenever that is attempted by that sort of man, you will generally find it is that sort of ideal. That sort of man may be dripping with gore; but he will always be able to tell you quite sincerely that Buddhism is better than Christianity. Nay, he will tell you quite sincerely that Buddhism is more Christian than Christianity. That alone is enough to throw a hideous and ghastly ray of light on his notion of Christianity.’
‘Upon my soul,’ said the doctor, laughing, ‘I can’t make out whether you’re denouncing or defending him.’
‘It isn’t defending a man to say he is a genius,’ said Father Brown. ‘Far from it. And it is simply a psychological fact that an artist will betray himself by some sort of sincerity. Leonardo da Vinci cannot draw as if he couldn’t draw. Even if he tried, it will always be a strong parody of a weak thing. This man would have made something much too fearful and wonderful out of the Wesleyan Methodist.’
When the priest went forth again and set his face homeward, the cold had grown more intense and yet was somehow intoxicating. The trees stood up like silver candelabra of some incredible cold candlemas of purification. It was a piercing cold, like that silver sword of pure pain that once pierced the very heart of purity. But it was not a killing cold, save in the sense of seeming to kill all the mortal obstructions to our immortal and immeasurable vitality. The pale green sky of twilight, with one star like the star of Bethlehem, seemed by some strange contradiction to be a cavern of clarity. It was as if there could be a green furnace of cold which wakened all things to life like warmth, and that the deeper they went into those cold crystalline colours the more were they light like winged creatures and clear like coloured glass! It tingled with truth and it divided truth from error with a blade like ice; but all that was left had never felt so much alive. It was as if all joy were a jewel in the heart of an iceberg. The priest hardly understood his own mood as he advanced deeper and deeper into the green gloaming, drinking deeper and deeper draughts of that virginal vivacity of the air. Some forgotten muddle and morbidity seemed to be left behind, or wiped out as the snow had painted out the footprints of the man of blood. As he shuffled homewards through the snow, he muttered to himself: ‘And yet he is right enough about there being a white magic, if he only knows where to look for it.’
 El puñal alado
El puñal aladoHubo un período en la vida del padre Brown durante el cual le resultaba muy difícil colgar el sombrero de una percha sin advertir ligeros escalofríos. Esta actitud tenía su origen en un detalle encuadrado por circunstancias mucho más complejas; pero debe de ser éste, con seguridad, el único que de ellos persistió por largo tiempo en su agitada vida. Para hallar su origen, preciso es remontarse al momento en que el doctor Boyne, médico forense, tuvo necesidad de pedir su parecer en una mañana muy fría de diciembre.
El doctor Boyne era un irlandés corpulento y curtido, uno de aquellos irlandeses desconcertantes de los que hay algunos ejemplares diseminados por el mundo que disertan a troche y moche sobre el escepticismo científico, sobre el materialismo y el cinismo, pero que ni por asomo intentan aludir a nada que tenga que ver con el ritual religioso, como no sea de la religión tradicional de su país. Sería tarea ardua dilucidar si sus creencias son sólo barniz exterior o si, por el contrario, constituyen un substrato fundamental de su ser; aunque lo más probable sea que algo haya de ambas cosas, con su buen tanto por ciento de materialismo. De todas formas, cuando pensó que en aquel caso podía haber algún punto tocante a su credo rogó al padre Brown que fuera a visitarlo, sin admitir, con todo, en su conversación, que ni asomara la posibilidad de aludir a las creencias.
—No estoy seguro aún de que necesite de usted —fue su saludo—. No estoy seguro de nada. ¡Que me cuelguen si puedo afirmar que sea éste un caso propio de policía, médico o sacerdote!
—Pues bien, dado que usted es a la vez policía y doctor, quedo yo entre la minoría —dijo el padre Brown sonriendo.
—Así es, en efecto. Y no obstante usted es lo que los políticos llaman una minoría especializada —repuso el doctor—; yo lo he convocado porque sé que usted toca un poco nuestros asuntos, sin dejar los que le son propios. Pero es terriblemente difícil decir si este caso le concierne a usted, o simplemente a los tribunales de locos. Acabamos de recibir la carta de un hombre que vive en la vecindad, en aquella casa blanca sobre la colina, pidiendo auxilio contra una persecución homicida. Hemos ventilado la cuestión en la mejor forma. . . aunque creo será preferible, tal vez, comenzar la narración de lo sucedido desde un principio.
Un caballero apellidado Aylmer, rico propietario del Oeste, casó, ya bastante entrado en años, y tuvo tres hijos: Philip, Stephen y Arnold. Cuando soltero, pensando no tener sucesión, adoptó a un chico en quien creía ver cualidades muy brillantes y prometedoras, que llevaba el nombre de John Strake. Su cuna parece tenebrosa; se dice que procedía de un hospicio y otros sostienen que era gitano. Yo creo que lo último ha sido una invención de la gente, debida en parte a que Aylmer, en sus últimos tiempos, se ocupó en toda clase de ocultismos, incluso la quiromancia y astrología; y sus tres hijos aseguran que Strake azuzaba tal pasión, amontonando sobre ésta otras muchas acusaciones: que Strake era un sinvergüenza sin límites y, sobre todo, un mentiroso cabal; que tenía ingenio vivísimo para urdir ficciones improvisadas, con tal maña, que despistarían a cualquier detective. Sin embargo, tales asertos pudieron explicarse tal vez como natural consecuencia de lo que aconteció.
Quizá usted se lo ha imaginado ya, poco más o menos. El viejo dejó casi toda su herencia al hijo adoptivo y, a su muerte, los hijos legítimos impugnaron el testamento. Sostenían que su padre había hecho aquella cesión de bienes por efecto de graves amenazas y, además, como dato final, alegaron que el hijo adoptivo lo había llevado a una total e importante idiotez. Dijeron que Strake tenía una manera peculiarísima y siempre nueva de llegarse a él, a despecho de la familia y enfermeras, y atemorizarlo en su propio lecho de muerte. Sea de ello lo que quiera, algo pudieron probar, al parecer, acerca del estado mental del enfermo, por lo que el tribunal declaró nulo el testamento y los hijos heredaron. Se dice que Strake reclamó en la forma más descompuesta imaginable, y que juró que había de matar a sus tres hermanos, uno tras otro, y que nada los libraría de su venganza. Se trata ahora del tercero y último de los hermanos, Arnold Aylmer, que pide protección a la Policía.
—¿El tercero y último? —preguntó el sacerdote con gravedad.
—Sí —dijo Boyne—, los otros dos están muertos. —Antes de proseguir, hizo una pausa—. Ahí comienzan las dudas. No hay ninguna prueba de que hayan sido asesinados, pero tampoco hay razón suficiente para creer que no lo fueran. El mayor de los hermanos se hizo juez de paz y se supone que se suicidó en su jardín. El segundo se dedicó a la industria y una máquina de su propio taller le golpeó la cabeza; de la misma manera que podría haber puesto un pie en falso y caído. Pero si fue Strake el que los mató, es, por cierto, muy hábil en su manera de trabajar y desaparecer luego. Por otra parte me parece más probable que todo esto sea una mera presunción fundada en algunas coincidencias. Mire usted; lo que pretendo es esto: que alguien, dotado de un poco de sentido común y que no sea agente oficial, obtenga una entrevista con Mr. Arnold Aylmer, y se forme impresión acerca de él. Usted conoce de sobra cómo es un hombre loco y el rostro de un hombre cuando dice la verdad. Quiero que usted sea el inspector antes de que tomemos en nuestras manos el asunto.
—Me parece raro —dijo el padre Brown— que no se hayan preocupado del asunto antes, pues, de haber algo en todo esto, me parece que ya dura mucho tiempo. ¿Hay alguna razón para que los mande a buscar a ustedes precisamente ahora, y no antes o después?
—Lo había ya pensado, como usted puede imaginarse —dijo el doctor Boyne—; alegó, efectivamente, una razón, pero debo confesarle que es una de las cosas que me hace pensar que en el fondo de todo este asunto no haya más que la manía de un cerebro medio trastornado. Nos dice que todos sus criados se han declarado en huelga, abandonándolo, de suerte que se ve precisado a acudir a la Policía para que guarde su casa. Yo he hecho indagaciones y he venido a cerciorarme de que realmente ha habido una emigración de criados en la casa de la colina; el pueblo está lleno de chismorreos que, he de confesar, son muy parciales. La versión que aquéllos dan es que su amo había llegado a un punto completamente insoportable en sus temores, inquietudes y exigencias; que quería que guardasen su casa como centinelas y que no se acostaran, como si se tratara de enfermeras en un hospital, y que no tenían un momento para estar solos, ya que siempre debían hacerle compañía. Y así todos dijeron a voz en grito que era un maniático y se marcharon. Naturalmente que esto no prueba que sea un maníaco, pero es ya bastante, para hoy día, que un hombre quiera hacer de su ayuda de cámara o doncella un guardián.
—Y ahora —dijo el sacerdote riendo— quiere que un policía haga las veces de doncella, porque su doncella no quiere hacer las de policía.
—También he pensado yo que era esto un poco extraño — corroboró el médico—; pero no puedo negarme rotundamente, sin haber intentado antes un arreglo, y usted va a ser el mediador.
—Muy bien —dijo el padre Brown—. Iré ahora, si usted quiere.
El paisaje que se extendía alrededor del pueblo estaba sellado y cubierto por la escarcha, y el cielo era claro y frío como el acero, excepto en la parte nordeste, por donde las nubes empezaban a subir ostentando halos cárdenos. Contra tales oscuros y más siniestros colores se recortaba la casa de la colina con una hilera de pálidas columnas formando un pequeño pórtico a la manera clásica. Un camino sinuoso llevaba hasta ella subiendo la cuesta, y pasando por una masa de oscuros setos. Ante éstos, le pareció que el aire se hacía más y más frío, como si se acercara a una fábrica de hielo o al Polo Norte. Sin embargo, como era persona altamente práctica, no dejó que tales pensamientos tomaran mayores proporciones que las de una fantasía. Levantó únicamente los ojos hacia la grande y espeluznante nube que subía por detrás de la casa y dijo con vivacidad: —Va a nevar.
Se introdujo en el jardín por una verja de hierro no muy alta, con dibujos italianizantes, y se encontró en un espacio donde imperaba la desolación típica de los lugares que, habiendo estado ordenados, se han sumido después en el abandono. Frondosidades verde oscuro adquirían ahora un tono gris por efecto del leve polvo de la escarcha, largos hierbajos contorneaban los arriates cual dos flequillos, y la casa permanecía inmutable en la cima de un bosque enano de hierbajos y matas. La mayor parte de la vegetación consistía en plantas de hoja perenne o muy resistente, y aun siendo tan oscura y abundante era de un tipo demasiado nórdico para convenirle el epíteto de exuberante. Se podía describir como una selva ártica. Algo análogo sucedía con la casa misma que, con su columnata y clásica fachada, podía haber mirado sobre el Mediterráneo, aunque en realidad pareciera marchitarse ahora bajo el viento del mar del Norte. Adornos clásicos dispersos acá y allá acentuaban el contraste; cariátides y máscaras de la comedia o tragedia vigilaban desde los ángulos del edificio sobre la gris confusión de los senderos, pero incluso sus caras parecían haberse helado.
Y era también posible que las volutas de los capiteles se hubiesen retorcido por efecto del frío. El padre Brown subió los peldaños herbosos hasta llegar a un pórtico cuadrado, que flanqueaban gruesas columnas, y llamó a la puerta. Cuatro minutos después volvió a llamar, y desde entonces estuvo de espaldas a la puerta, observando el paisaje que poco a poco iba ensombreciéndose. La causa del oscurecimiento era la gran mole de sombra de la nube que declinaba hacia el Norte y, al fijar la mirada en las columnas del pórtico, que le parecieron altas y macizas en la semioscuridad, pudo apreciar el opaco ribete de la gran nube asomar por encima del tejado y descender hacia el pórtico como si fuera una colcha. La colcha gris, con sus bordes ligeramente coloreados, parecía pesar más y más sobre el jardín hasta que del cielo, que hasta entonces había sido de un color claro y pálido propio del invierno, no quedaron más que algunas vetas de plata y jirones como de una débil puesta de sol. El padre Brown continuaba aguardando, sin que oyera, procedente del interior, ningún ruido.
Al cabo, bajó rápidamente los peldaños y dio la vuelta a la casa para buscar otra entrada. Halló una, auxiliar, en la pared desprovista de luces y, como en la delantera, volvió a golpear y a esperar. Finalmente intentó abrirla, aunque renunció a hacerlo al darse cuenta de que la puerta estaba cerrada o atrancada por un medio u otro y, cerciorado de ello, continuó su ronda pensando si el excéntrico señor Aylmer no se habría encerrado con demasiadas precauciones y le era imposible oír a quienes llamaran; o si estaría aún encerrándose más por suponer que la llamada proviniera del vengativo Strake. Cabía asimismo la de que los emigrantes criados hubiesen sólo abierto una puerta aquella mañana y que su amo la hubiera cerrado después; pero, en todo caso, era inverosímil que, en la forma en que había ido todo, hubiesen tenido la precaución de mirar con interés la defensa de su dueño. Prosiguió, pues, en su ronda del edificio. No era de grandes proporciones, aunque sí algo presuntuoso, y pronto observó que le había dado una vuelta completa. Mirando a su alrededor halló lo que suponía y buscaba; una ventana semioculta entre enredaderas que, por descuido, estaba abierta; encaramándose por ella, se encontró en una habitación central, amueblada con cierto lujo, aunque algo pasada de moda, una escalera a un lado y una puerta al otro, y frente a él otra puerta con cristalillos rojos, cuyo aspecto chocaba un poco con el gusto de la época; daba la impresión de una figura vestida de rojo y recortada en vidrio de color. Sobre una mesa redonda, a su derecha, había un recipiente lleno de agua verde, dentro del cual se movían algunos peces y otras cosas parecidas, como si estuvieran en un estanque: frente por frente, había una planta de la especie de las palmeras, con hojas verdes muy grandes. Tenía un carácter tan polvoriento y Victoriano que el teléfono, visible en la alcoba oculta por unos cortinajes, resultaba una sorpresa.
—¿Quién va? —resonó una voz algo fuerte y alterada hasta cierto punto, que provenía de detrás de la puerta de cristales.
—¿Podría saludar a Mr. Aylmer? —preguntó el sacerdote, excusándose.
La puerta se abrió y un señor, envuelto en una bata de color verde loro, apareció con rostro inquisitivo. Su cabello era bastante hirsuto y descuidado, como si hubiera estado en cama o viviendo en un constante desasosiego, pero sus ojos, sin embargo, no sólo estaban despiertos, sino alerta, y determinadas personas los habrían podido calificar de alarmados. El padre Brown sabía de sobra que tal expresión podía darse en cualquier hombre que, bajo la amenaza o aprensión de un peligro, se hubiese arruinado. Tenía un bello rostro aguileño, cuando se lo miraba de perfil, pero en cuanto se lo miraba de frente sugería la sensación de desorden, aumentado incluso por el descuido peculiar de su barba color castaño.
—Yo soy Mr. Aylmer —dijo—, pero he perdido ya la costumbre de esperar visitantes.
Algo en la incierta mirada que le dirigía Mr. Aylmer hizo que el sacerdote atacara su cometido sin preámbulo, pensando en que, si la persecución de aquel hombre era sólo una monomanía, no se iba a mostrar ofendido.
—Estaba justamente preguntándome —dijo el padre Brown con suavidad— si sería cierto que usted no esperaba nunca a nadie.
—No anda usted equivocado —contestó el dueño de la casa sin titubear—, espero siempre una visita. Y, en caso de llegar, pudiera muy bien ser la última.
—Confío en que no llegue nunca —dijo el padre Brown—; por lo menos, me alegra pensar que yo no me parezco en nada a él.
Mr. Aylmer se estremeció con sarcástica sonrisa. —Verdaderamente no se parece —dijo.
—Mr. Aylmer —manifestó el padre Brown con franqueza— , he de comenzar por pedir excusas de haberme tomado esta libertad, pero algunos amigos míos me han dicho que se hallaba usted en un apuro y me han rogado que subiera, por si podía ayudarlo. La verdad es que tengo una cierta experiencia en asuntos como el presente.
—Carece de semejanza con cualquier otro —dijo Aylmer.
—¿Quiere usted decir que las tragedias que han tenido lugar en su desgraciada familia no han sido muertes naturales?
—Quiero decir más; que ni los asesinos fueron normales — contestó el otro—. El hombre que nos está acorralando hacia la muerte es un lebrel infernal y su poder emana de Satanás.
—El mal tiene un solo origen —afirmó el sacerdote con gravedad—. Pero, ¿cómo sabe usted que no eran asesinos normales?
Aylmer contestó con un ademán, ofreciéndole que se sentara, y luego lo hizo él en otra silla, frunciendo el entrecejo y apoyando sus manos sobre las piernas. No obstante, cuando levantó el rostro, la expresión que se reflejaba en él era más suave y pensativa, y su voz tenía un tono cordial y controlado.
—Señor —dijo—, no quiero que me tenga, ni por un momento, por persona que no se halla en su cabal juicio. He llegado a las conclusiones precedentes por estricto razonamiento, pues, desgraciadamente, la razón nos conduce a este resultado. He leído bastante acerca de las aludidas cuestiones, pues soy el único que ha heredado las nociones de mi padre en tan oscuros sucesos e incluso su biblioteca. Sin embargo, lo que voy a decirle no se basa en mis lecturas, sino en lo que yo mismo he visto.
El padre Brown asentía, y el otro continuó su relato como quien elige con cuidado las palabras: —En el caso de mi hermano mayor, tuve mis dudas. No había señales ni huellas en el lugar donde se lo encontró muerto con la pistola a su lado. Pero acababa de recibir una carta amenazadora de nuestro enemigo, sellada con un puñal alado, lo cual constituye uno de sus emblemas cabalísticos e infernales. Y un criado afirmó que había visto moverse algo por la pared del jardín y que era sin duda demasiado grande para tratarse de un gato. Ya no sé más; todo lo que puedo decir es que en caso de ser el asesino, no dejó trazas de su venida. Pues bien, cuando murió mi hermano Stephen, todo ocurrió de manera distinta y desde entonces no me queda ya lugar a dudas. La máquina trabajaba al aire libre bajo la torre de la fábrica, a la que yo mismo subí después que él hubo sucumbido bajo el martillo de hierro que le golpeó la cabeza; no vi que lo tocara otra cosa, pero también puedo decirle que vi lo que vi. »Una gran humareda de la chimenea de la fábrica me ocultó la torre y, sin embargo, a través de un claro pude distinguir una forma humana cubierta por una capa negra. A continuación vino otro golpe de humo y, cuando se hubo desvanecido, miré hacia la chimenea y no vi a nadie. Soy un hombre racional y quiero preguntar, a todos los que lo son, cómo aquél pudo alcanzar con sólo el poder humano tales alturas inescalables, y cómo bajó de ellas.
Se quedó mirando entonces al sacerdote con un aire de reto y, al cabo de un corto silencio, continuó bruscamente: —Los sesos de mi hermano anduvieron por los suelos, pero su cuerpo no sufrió graves daños, y en su bolsillo encontramos uno de aquellos mensajes que lo prevenía, con fecha del día anterior, y que ostentaba el sello con el mencionado puñal alado.
—Estoy seguro —prosiguió con gravedad— de que el símbolo alado no es algo meramente arbitrario o accidental; nada hay en aquel hombre aborrecible que sea casual. Todo en él tiene una intención; aunque hay que reconocer que es una de las intenciones más oscuras e intrincadas que concebirse pueda. Su mente se rige no sólo por planes complicadísimos, sino por toda suerte de lenguas secretas, signos y mudas señales, y por imágenes sin nombre que representan cosas que no pueden nombrarse. Se trata de la peor clase de hombres que el mundo conoce; es el místico malvado. No pretendo penetrar de momento todo lo que semejante imagen entraña; pero parece inequívoco que algo tiene que ver con lo más digno de mención, incluso con lo increíble de los movimientos con que ha acechado siempre a mi familia ¡Dígame si no hay conexión entre la idea de un puñal alado y la misteriosa manera como Philip fue asesinado en su propio jardín sin que la más leve huella indicase su paso por encima del polvo o hierba! ¡Y dígame si no hay conexión entre un puñal con plumas, volando como una saeta emplumada, y aquella figura suspendida en la más alta de las chimeneas, que llevaba una capa con alas!
—Luego, ¿cree usted —dijo el padre Brown, pensativo— que se halla en continuo estado de levitación?
—Simón Mago —contestó Aylmer— lo alcanzó, y es una de las predicaciones más extendidas respecto de los oscuros tiempos venideros, la de que el Anticristo podrá volar. Como quiera que sea, apareció el signo de la daga sobre la carta y si podía volar o no, lo ignoramos, aunque por lo menos podía herir.
El rostro imperturbable rompió a reír.
—Usted mismo lo verá —dijo Aylmer molesto—, pues cabalmente acabo de recibir uno esta mañana.
Estaba ahora echado hacia atrás en su silla, con sus largas piernas extendidas ante sí asomando de la bata, un poco demasiado corta para su talla, dejando descansar un barbudo mentón sobre el pecho. Sin perder esta actitud introdujo una mano en el bolsillo de la bata y sacó un pedacito de papel, que tendió con brazo rígido al clérigo. Toda su actitud denotaba una especie de parálisis con algo a la vez de rigidez y de colapso. Pero la observación formulada por el clérigo tuvo el poder sorprendente de despertarlo.
El padre Brown estaba mirando a su peculiar manera el papel que le había entregado. Era un papel grueso, pero no vulgar, del que acostumbran a emplear los artistas para hacer apuntes; en él aparecía, dibujada con habilidad, con tinta, una daga provista de alas, como el caduceo de Hermes, con la leyenda: «La muerte te llegará mañana, al igual que a tus hermanos.»
El padre Brown tiró el papel al suelo, y se irguió en su asiento mientras decía:
—No debe usted consentir que esas necedades lo reduzcan a la impotencia —formuló con decisión—; esos diablos intentan siempre reducirnos a la impotencia arrebatándonos incluso la esperanza.
Con gran sorpresa suya, las palabras pronunciadas parecieron operar una fuerte reacción en la postrada figura de su interlocutor, que se levantó de la silla como si acabase de despertar de un letargo.
—¡Tiene usted razón, tiene usted razón! —exclamó Aylmer con vivacidad un poco insegura—. Ya se apercibirán, al cabo, de que no estoy tan indefenso ni tan desesperado. Es posible que tenga mis razones para abrir el espíritu a la espera, y mejor ayuda de la que usted mismo puede suponer.
Permanecía de pie ante el sacerdote, frunciendo el entrecejo y con las manos en los bolsillos. El padre Brown tuvo unos momentos de duda, creyendo que la amenaza de aquel constante peligro podía haber trastornado el cerebro del hombre. Pero cuando se dispuso a hablar, Aylmer lo hizo en forma muy reposada.
—Creo que mis desgraciados hermanos sucumbieron porque usaron un arma completamente inútil. Philip llevaba un revólver, y por eso dijeron que su muerte había sido un suicidio. Stephen se rodeó de policías, pero, al ver que resultaba un tanto ridículo, no pudo admitir que un policía lo acompañase por la escalera de mano hasta una pequeña plataforma donde sólo debía permanecer unos segundos. Ambos eran unos irreverentes, reaccionando con escepticismo frente al extraño fervor místico de mi padre en sus últimos tiempos. Yo, en cambio, creía siempre que había en mi padre más de lo que ellos podían comprender. Es verdad que por sus estudios sobre la magia acabó creyendo en las angosturas de la magia negra: la magia negra de ese sinvergüenza de Strake. Pero mis hermanos se equivocaron en el antídoto. El antídoto de la magia negra no es el soez materialismo y sabiduría mundana. El antídoto de la magia negra es la magia blanca.
—Todo depende de lo que usted entienda por magia blanca —dijo el padre Brown.
—Me refiero a la magia de plata —dijo el otro en voz baja y misteriosa, como si revelara un secreto—. ¿Sabe usted lo que quiero decir cuando hablo de magia de plata? Perdóneme un instante.
Se volvió, abrió la puerta vidriera, desapareció por un pasillo. La casa tenía menos profundidad de la que Brown había supuesto; en lugar de abrirse aquella puerta en habitaciones interiores, desembocaba en un pasillo que, por lo que el sacerdote pudo ver, terminaba en otra puerta que se abría al jardín. La puerta de una de las habitaciones daba a dicho pasillo; y el clérigo no dudó en tenerla por la correspondiente a la habitación del dueño, ya que precipitadamente había salido de ella con la bata puesta. No había en aquel lienzo de pared nada más que un insignificante paragüero, con su acostumbrado cúmulo de sombreros viejos y sobretodos; pero al otro lado había algo más interesante: un estante de caoba oscura, con algunos objetos de plata, sobre el que colgaba una panoplia llena de antiguas armas. Arnold Aylmer se paró ante ella, levantó los ojos, escogió una pistola larga y vieja, con el cañón en forma de campana.
La puerta que daba al jardín estaba entreabierta y por la rendija entraba un haz de luz blanquísima. El clérigo poseía un instinto muy agudo sobre los fenómenos naturales, y algo en la inusitada luz le dijo lo que había sucedido fuera. No era más que lo que había anticipado al acercarse a la casa. Pasó rápidamente ante su sorprendido compañero y abrió la puerta para encontrarse con algo que era una llamarada y una fría extensión. Lo que había visto brillar a través de la rendija no era sólo la blancura negativa de la luz solar, sino la más positiva blancura de la nieve. Todo el paisaje se hallaba cubierto por aquel pálido brillo, tan atrevido e inocente a la vez.
—Aquí por lo menos tenemos magia blanca —dijo el padre Brown alegremente, y al volverse hacia el salón murmuró—: y también magia de plata, supongo —pues el haz de luz que entraba por la puerta dio sobre los objetos de plata, encendiéndolos con singular esplendor e iluminando algunas partes de las enmohecidas armas. La desaliñada cabeza de Aylmer pareció rodearse de un halo de lumbre argéntea mientras se volvía, con su rostro recatado en la sombra y la ridicula pistola en su mano.
—¿No sabe usted por qué razón he escogido esta anticuada pistola? Porque puedo cargarla con esa bala.
Tomó una cucharita de las que tienen en el mango un Apóstol repujado y con destreza quitó la figura. —Vamos a la otra habitación —dijo—.
¿No ha oído usted hablar nunca de la muerte de Dundee? —preguntó cuando hubieron vuelto a sentarse. Y se hallaba ya repuesto del agobio que le había producido la inquietud del sacerdote—. Graham de Claverlause, ¿sabe?, el que persiguió a los firmantes del pacto escocés de la reforma religiosa y que tenía un caballo negro que podía subir por las breñas de un precipicio, ¿no sabe usted que únicamente podía sucumbir a causa de una bala de plata, pues se había vendido al diablo? Por lo menos sabe usted cosas del diablo para creer en él.
—¡Oh, sí! —contestó el padre Brown—, y creo en el diablo. Pero en quien no creo es en el tal Dundee. Quiero decir, en el supuesto Dundee de las leyendas de la reforma religiosa y en la maravilla de su caballo negro. John Graham era sólo un soldado profesional del siglo XVII y bastante más notable que la mayor parte de los otros. Y si combatió como dragón, era por ser Dragón, pero no un dragón. Ahora bien: mi experiencia me enseña que no es esta clase de calaveras matasietes los que se venden al diablo. Los adoradores de Lucifer que he conocido son de otra clase. No voy a citar nombres, que podrían causar un revuelo social, sino que me limitaré, por ejemplo, a un hombre del tiempo de Dundee. ¿Ha oído usted hablar de Dalrymple de Stair?
—No —contestó el otro amoscado.
—A pesar de todo conocerá usted de oídas lo que hizo, y que fue mucho peor que todo lo que llegó a hacer Dundee; gracias debe dar al olvido por haberlo librado de la infamia. El fue el autor de la matanza de Glencoe. Era un personaje muy culto y un abogado conocido, un hombre de Estado con vastas y profundas ideas de Gobierno, un hombre reposado, con facciones refinadamente intelectuales. Son de esta clase los hombres que se venden al diablo.
Aylmer se levantó casi de la silla con entusiasmo para corroborar el aserto del clérigo.
—¡Por Cristo, y cuánta razón tiene usted! —exclamó—. Un rostro refinadamente intelectual. ¡Así es el rostro de John Strake!
Se levantó y fijó la mirada en la cara del sacerdote con especial concentración. —Si tiene la bondad de aguardar aquí unos instantes —dijo—, le enseñaré algo.
Salió por la puerta vidriera, cerrándola tras de sí, y se dirigió, en opinión del sacerdote, hacia el viejo estante o a su aposento. El padre Brown permaneció sentado, mirando distraídamente la alfombra, en la que brillaba un pequeño reflejo rojo de la puerta vidriera.
Una vez pareció encenderse como un rubí y volvió a apagarse como si el sol de aquel tempestuoso día hubiese pasado de una nube a otra. Nadie se movía, salvo los seres acuáticos, que flotaban de acá para allá en el recipiente verde. El padre Brown se sumió en intensas meditaciones.
No habían transcurrido aún dos minutos cuando se levantó, dirigiéndose sin hacer ruido a la alcoba, donde había visto el teléfono, para llamar a su amigo el doctor Boyne. —Lo llamo para hablarle del asunto Aylmer; es una historia muy rara, pero me parece que en ella algo hay de verdadero. Si yo estuviera en su puesto mandaría aquí a cuatro o cinco de sus hombres para que guardasen la casa, pues, si sucede algo, creo que va a ser en forma de fuga.
Colgó el aparato y volvió a sentarse en el mismo lugar donde estuviera; continuó observando la alfombra y vio de nuevo encenderse un brillo sanguíneo que procedía de la puerta vidriera. Algún detalle de aquella luz filtrada le trasportó de golpe su mente hacia campos lejanos, en los confines del pensamiento que, cual la primera luz del día, antes de asomar la aurora, se muestra alternativamente luminoso o velado, adoptando formas simbólicas de ventanas y puertas.
Un aullido inhumano, producto de una voz humana resonó al otro lado de la puerta, casi al mismo tiempo que el ruido de un pistoletazo. Sin que los ecos del mismo se hubieran desvanecido por completo, la puerta fue abierta con violencia inaudita y el dueño entró tambaleándose en la habitación, con su bata desgarrada y la anticuada pistola echando humo. Parecía que todos sus miembros temblaban, aunque el temblor procedía de unas carcajadas siniestras.
—¡Gloria a la magia blanca! —exclamó—. ¡Gloria a la bala de plata! El sabueso infernal ha salido de caza demasiadas veces y llegó por fin la hora en que mis hermanos quedarán vengados.
Se dejó caer en una silla y la pistola resbaló de sus manos al suelo. El clérigo se levantó precipitadamente, abrió la puerta de cristales y se fue por el pasillo. Puso la mano sobre el pomo de la puerta de habitación, como si intentase entrar, se agachó, como si quisiera examinar algo, y luego se abalanzó a la puerta que comunicaba con el jardín y la abrió de par en par.
Sobre el campo nevado, cuya superficie había sido lisa y blanca hacía unos instantes, aparecía un objeto negro. A primera vista semejaba un enorme murciélago. Una segunda mirada convencía de que era una figura humana caída de bruces, con la cabeza cubierta por un ancho sombrero de color negro, que tenía algo de sudamericano. La impresión de alas procedía de las anchas mangas del sobretodo, extendidas a uno y otro lado en toda su amplitud. Las manos quedaban ocultas, pero el padre Brown creyó deducir la posición de una de ellas y, muy cerca, bajo el pliegue del gabán, discernió el brillo de un arma blanca. El conjunto era exactamente el de una de estas fantasías de la Heráldica; parecía un águila negra sobre campo blanco. Pero andando a su alrededor y levantando por fin el sombrero vio la cara, que tenía en realidad los trazos refinadamente intelectuales con visos de aséptica y austera: era sin duda, el rostro de John Strake.
—¡Estamos arreglados! —refunfuñó el padre Brown—. Parece, por cierto, un vampiro que se haya abatido como un ave.
—¿Y de qué otra manera podía haber venido? —exclamó una voz procedente de la puerta; y el padre Brown vio a Aylmer que lo miraba fijamente desde el zaguán.
—¿No pudo haber venido caminando? Aylmer extendió el brazo hacia las próximas veredas y dijo:
—Mire usted la nieve; está intacta, tan pura como la magia blanca a que usted mismo hace poco la ha comparado. ¿Hay por ventura otra mancha que la de ese lodo caído ahí? No hay otras huellas que las de usted y mías; no hay ninguna que se aproxime a la casa.
Miró al sacerdote con una peculiar y concentrada expresión, y dijo: —Le voy a advertir algo más aún. El abrigo que utiliza para volar es demasiado largo para haberse podido servir del mismo normalmente. No era un hombre muy alto; y por tal razón habría arrastrado la prenda tras de él como una cola real. Extiéndalo usted sobre su cuerpo y verá.
—¿Y qué hubo entre ustedes dos? —preguntó el padre Brown, de pronto.
—Fue demasiado rápido para poderlo describir —contestó Aylmer—. Yo había salido para mirar fuera y, al volver la espalda, sentí algo semejante a un remolino de viento junto a mí y como si el remolino me zarandeara en medio del aire. Me las compuse para dar la vuelta, tiré sin saber dónde y vi lo mismo que usted ve. Estoy seguro de que, en caso de no haber tenido la pistola cargada con la bala de plata, no lo vería usted donde lo ve ahora. El que yacería en su lugar sería otro.
—Perdone que lo interrumpa: ¿quiere usted dejarlo ahí en la nieve o prefiere que lo llevemos a su habitación? Supongo que es su habitación la que da al pasillo.
—No, no —contestó Aylmer con presteza—. Debemos dejarlo ahí hasta que la Policía lo haya visto. Tengo ya bastante de este asunto por de pronto y, suceda lo que suceda, voy a tomar un trago. Después pueden ahorcarme si les place.
En el salón, entre la palmera y el acuario, Aylmer se dejó caer en una silla; estuvo a punto de volcar el recipiente cuando entró en la habitación, pero acabó por hallar una botella de coñac después de haber mirado muchos armarios y rincones. No se mostraba como una persona metódica, pero también es cierto que en aquel instante parecía haber llegado al colmo de su agitación. Sorbió un largo trago y empezó a hablar con apresuramiento, cual si quisiera llenar con sus palabras el silencio.
—Veo que no está aún convencido, a pesar de haberlo visto con sus propios ojos. Créame, había algo más que la simple pelea entre el espíritu de Strake y el de la casa Aylmer. Además, que a usted no le sienta nada bien ser un incrédulo. Usted debiera ponerse al lado de todas esas cosas que las personas estúpidas llaman supersticiones. Vaya de una vez y para siempre, ¿no cree que hay mucha verdad en lo que dicen las comadres acerca de la suerte, encantos y otras cosas, incluyendo las balas de plata? ¿Qué opina usted de esto, como católico?
—Pues le digo que soy agnóstico —contestó el padre Brown sonriendo.
—Tonterías —pretendió Aylmer impaciente—, usted no debe hacer nada más que creer cosas.
—Pues naturalmente que creo algunas cosas —concedió el padre Brown—, y por ello, como es natural, dejo de creer en otras.
Aylmer había adelantado su cuerpo y lo estaba mirando con la fuerza de los que pretenden hipnotizar.
—Usted lo cree —dijo—. Usted lo cree todo. Todos creemos en todo aunque lo neguemos. Los que niegan creen. ¿No siente usted en su corazón que estas contradicciones no se contradicen? ¿Que hay un cosmos que lo contiene todo? El alma gira sobre una rueda estrellada y todo vuelve de nuevo; podría ser que Strake y yo hubiésemos luchado en otra forma, bestia contra bestia, pájaro contra pájaro, a lo mejor seguiremos así luchando por toda una eternidad. Y desde el momento en que nos buscamos y somos imprescindibles el uno para el otro, entonces incluso este odio eterno se convierte en un eterno amor. El bien y el mal giran sobre una rueda que es una sola cosa y no varias. ¿No acepta usted en su ser más interno, no cree usted a pesar de todas sus creencias, que hay una sola verdad y que nosotros somos únicamente sombras de ella; y que todas las cosas no son más que aspectos de una cosa única, un centro en el cual los hombres se funden en el Hombre y el Hombre en Dios?
—No —dijo el padre Brown.
En el exterior, el crepúsculo comenzaba a declinar, en esa fase de las tardes nevadas en la cual parece la tierra más brillante que el cielo. En el pórtico principal el padre Brown pudo distinguir a través de una ventana velada por una cortina la figura bastante corpulenta de un hombre. Miró luego a la ventana por la que había entrado y vio ante ella la silueta de otros dos hombres inmóviles. La puerta interior con los cristales rojos estaba entornada y pudo vislumbrar en el corredor los extremos de dos largas sombras, exageradas y deformes por la luz horizontal de la puerta; ambas podían tomarse aún por la caricatura de unos hombres. El doctor Boyne había obedecido a su llamada telefónica. La casa estaba guardada.
—¿De qué le sirve a usted decir que no? —insistió el dueño con la misma mirada hipnotizadora—. Usted mismo ha visto parte del eterno drama. Usted ha visto a John Strake amenazar de muerte a Arnold Aylmer por la magia negra, Usted ha visto a Arnold Aylmer matar a John Strake por la magia blanca. Usted ve a Arnod Aylmer vivo y conversando con usted mismo. Y a pesar de todo esto usted sigue sin creer.
—No, no lo creo —dijo el padre Brown, levantándose como el que está dispuesto a poner fin a una entrevista.
—¿Y por qué no? —preguntó el otro.
El sacerdote levantó algo más la voz, que resonaba cual toque de trompeta por toda la sala. —Porque usted no es Arnold Aylmer —dijo—, y porque sé de sobra quién es. Su nombre es John Strake; y acaba usted de asesinar al último de sus hermanos, que yace ahí en la nieve.
Un círculo blanco se dibujó alrededor de la pupila de aquel individuo, que parecía hacer un esfuerzo postrero para hipnotizarlo. Después se apartó a un lado y, al moverse, se abrió la puerta que tenía a su espalda y dos policías en traje de calle le pusieron una mano sobre los hombros. La otra mano colgaba a su lado, empuñando un revólver. Miró desesperado a su alrededor y pudo ver que no había salida posible.
Aquella noche el padre Brown tuvo una larga conversación con el doctor Boyne sobre la tragedia de los Aylmer. No quedaba ya lugar a dudas sobre el punto principal de la misma, puesto que el propio Strake había confesado su identidad y, lo que es más, sus crímenes, aunque estaría más cercano de la verdad decir que se había vanagloriado de sus victorias, haciendo gala de haber coronado la obra de su vida con la muerte del último Aylmer; todo lo demás, incluyendo su propia existencia, parecía indiferente.
—El hombre parece un monomaniaco —dijo el padre Brown— , pues no le interesa ningún otro asesinato, y esta observación tuve que repetírmela diversas veces, esta tarde, para calmar mis temores. Pues, como sin duda se le habrá ocurrido a usted, le hubiera sido más fácil pegarme un tiro y largarse guapamente, que entretenerse inventando toda esta ingeniosa máquina sobre vampiros y balas de plata. Le aseguro que tal idea me ha perseguido con verdadera insistencia.
—¿Y por qué no lo hizo? —observó Boyne—. No lo comprendo, pero en realidad no comprendo aún nada. Sin embargo, ¿por dónde lo descubrió usted y qué es lo que ha descubierto?
—Usted mismo me armó una información preciosísima —contestó el padre Brown con modestia—; justamente me dijo usted lo que para mí ha tenido un valor imponderable. Usted afirmó que Strake era un embustero de gran imaginación y que tenía un gran aplomo al decir sus embustes. Esta tarde se vio precisado a usar de su habilidad y estuvo a la altura de las circunstancias; y creo que su única falta constituyó en escoger una historia demasiado sobrenatural; creía que porque yo era un clérigo estaba dispuesto a tragarme cualquier cosa. Hay muchas personas que se equivocan en este mismo punto.
—No puedo aún ver el principio y el fin; debe usted empezar por lo primero —dijo el doctor.
—Lo primero fue la bata, fue un disfraz realmente bueno. Cuando uno entra en una casa y se encuentra con un hombre con la bata no titubea en considerarlo el dueño. Esta misma reflexión me hice yo, pero después comenzaron a suceder cosas, pequeños detalles, algo raros. Cuando escogió la pistola, la amartilló primero, como lo haría el que quiere asegurarse de si está o no cargada; yo imaginé que él debía de saber si las pistolas de su propia casa estaban cargadas. Tampoco me gustó la manera como se puso a buscar el coñac, ni cómo al entrar en la habitación estuvo a punto de volcar el acuario; pues el hombre que tiene un objeto tan frágil habitualmente en su habitación adquiere un hábito mecánico de evitarlo. Con todo, estas anomalías podían haber sido mera imaginación. En la primera cosa en que vale la pena fijarse es en lo siguiente: salió de un pasillo que tenía una puerta a cada lado y en el pasillo mismo sólo había una que daba a una habitación; yo deduje que era el dormitorio de donde acababa de salir el dueño. Me acerqué a la puerta e intenté abrirla, pero vi que estaba cerrada. Me pareció raro, miré por la cerradura y vi que la habitación estaba vacía, sin cama ni mueble alguno. Por lo tanto no había salido de ninguna habitación, sino de la casa. Y cuando vi esto me lo imaginé ya todo.
"El pobre Arnold Aylmer dormía sin duda y vivía tal vez en el primer piso; había bajado en bata y pasado por la puerta de cristales rojos. Al final del pasillo, recortado en negro, contra la luz invernal, vio al enemigo de la casa. Vio a un hombre alto, con barba, con un sombrero negro de ala ancha y un gran abrigo negro. Me parece que poca cosa vio el pobre Arnold de este mundo. Strake se abalanzó sobre él, clavándole un puñal o ahogándolo; no podemos asegurarlo hasta que no esté hecho el informe. Después, Strake, en el estrecho pasillo, entre el paragüero y el viejo zócalo, mientras miraba triunfalmente al último de sus enemigos, oyó algo que no había esperado: oyó pasos en el salón. Era yo, que acababa de entrar por la ventana.
"Su disfraz fue un milagro de presteza. No sólo hacía las veces de disfraz, sino que surtía un efecto novelesco. Se quitó su gran sombrero negro y abrigo y se puso la bata del muerto. Después hizo una cosa espantosa, algo que para mí es más espeluznante que lo demás. Colgó el cadáver, como si fuera un gabán, de una de las perchas. Lo tapó con su largo abrigo que advirtió colgaba bastante por debajo de los pies y cubrió su cabeza con el ancho sombrero que llevaba. Era ésta la única manera posible de esconderlo en aquel estrecho pasillo con una puerta cerrada; pero he de decir que fue una manera muy ingeniosa de hacerlo. Yo mismo pasé por delante de él sin darle más importancia que la que se da a un paragüero. Me parece que esta inconsciencia mía me producirá siempre escalofríos.
"Podía haberlo dejado como estaba, pero quedaba aún el peligro de que yo lo descubriera, y un cadáver colgado de esta forma estaba pidiendo explicaciones. Optó, pues, por lo más atrevido; descubrirlo y explicarlo por sí mismo.
"Entonces, en la extraña y espeluznante fertilidad de su mente, tomó cuerpo la posibilidad de invertir los papeles. El mismo optó por la forma y nombre de Arnold Aylmer; ¿y por qué no hacer que el muerto representara a John Strake? Debió de haber algo, en el intercambio de personalidades que gustó a la macabra fantasía de aquel hombre. Era como si los dos enemigos tuvieran que ir a un monstruoso baile de máscaras, disfrazados el uno del otro. Sólo que el baile de máscaras iba a convertirse en una danza de la muerte; y uno de los bailadores debía aparecer muerto. Por eso imagino que le agradó y puedo imaginármelo sonriendo."
El padre Brown miraba al vacío con sus grandes ojos grises que, cuando no permanecían ocultos por su manía de cerrar los párpados, eran la única cosa notable de su rostro. Continuó hablando con sencillez y seriedad. —Todas las cosas nos provienen de Dios; y, muy especialmente, la razón y la imaginación, que son los grandes dones hechos al alma. Son buenos en sí mismos, y no debemos olvidar su origen, aun cuando se haga mal uso de ellos. Ahora bien: este hombre poseía una calidad muy propia para ser pervertida; el poder de inventar historias. Era un gran novelista; sólo que había desviado sus aptitudes hacia un fin práctico y perverso: engañar a los hombres con argumentos falsos en lugar de verdaderos. Empezó seduciendo al viejo Aylmer con complicados argumentos y mentiras ingeniosamente razonadas; pero, al principio, fueron sólo mentirijillas y cuentos de un niño que con la misma facilidad puede decir que ha visto al rey de Inglaterra que al rey de las Hadas. Tal vicio se reforzó en él a través del que exagera y perpetúa a todos los demás: el orgullo. Fue enorgulleciéndose más y más de su presteza en producir historias, de su originalidad y de la sutileza con que las desarrollaba. A esto se referían los Aylmer cuando dijeron que podía haber embaucado a su padre; y era cierto. Se trata del mismo sortilegio que el narrador usó con el tirano de Las Mil y Una Noches. Y hasta al fin atravesó el mundo con el orgullo del poeta; y con el falso, aunque inconmensurable brío que posee el embustero. Se veía aún con mayor aptitud para producir cuentos fantásticos, cuando tenía la cabeza en peligro. Y hoy la tenía.
"Pero estoy seguro de que ha disfrutado haciéndolo como si fuera una fantasía y a la vez una conspiración. Se propuso contar la verdadera historia, aunque al revés: tratando al muerto como vivo y al vivo como difunto. Se había ya puesto la bata de Aylmer e iba ahora camino de ponerse su cuerpo y su alma. Miraba al cadáver que yacía en la nieve como si fuera el suyo propio. Al fin, extendió el abrigo de manera que sugiriera el aterrizaje de un ave de presa, y no sólo procuró encubrirlo bajo su propia prenda de vestir, oscura y holgada, sino también inventando un cuento de hadas acerca del pájaro negro que sólo podía sucumbir a una bala de plata. Ignoro si fue el brillo de los objetos de plata sobre el estante o la nieve que brillaba en la campiña lo que sugirió a su extraordinario temperamento de artista el tema de la magia blanca y el metal blanco que se usa contra los magos. Pero sea cual fuere su origen, lo desarrolló como un poeta, improvisándolo como hombre práctico que era. Remató el intercambio y sustitución de las partes tirando el cadáver sobre la nieve como si fuera el cuerpo de Strake. Hizo lo mejor que pudo para presentar a Strake como una figura espeluznante, como algo que estuviera rondando por el aire, como una arpía de alas veloces y garras de muerte, para explicar la ausencia de huellas sobre la nieve y otras cosas. Como ejemplo de bellaquería artística lo admiro intensamente. Al presentarse una contradicción la utilizó como argumento; y dijo que, siendo el abrigo del cadáver demasiado largo para él, probaba que jamás había andado por el suelo como los demás mortales. Pero me miró con tal intensidad al decirlo que algo me indujo a pensar que intentaba hacer prevalecer una gran impostura."
El doctor Boyne parecía pensar. —¿Había usted descubierto la verdad por entonces? —preguntó—. Algo hay muy raro y que los nervios delatan con terrible exactitud, pienso yo, siempre que nos encontramos frente a algún caso que afecta a la identidad. No sé si será más fatal llegar a adivinarlo de esta manera tan rápida o por etapas. Me gustaría saber cuándo le entró la sospecha y cuándo estuvo seguro.
—Me parece que empecé a sospechar con algún fundamento cuando le telefoneé. Y lo que me dio pie para ello no fue otra cosa que el reflejo rojo de la puerta vidriera sobre la alfombra encendiéndose y apagándose. Parecía una mancha de sangre que al pedir venganza se encendiera. ¿Por qué razón sufría esos cambios? Estaba seguro de que el sol no había salido; y podía sólo atribuirse a que la puerta que daba al jardín se abriera y se volviese a cerrar. Si entonces hubiese descubierto a su enemigo habría chillado, y fue únicamente unos minutos después cuando ocurrió la crisis. Empezó a ganarme la sensación de que había salido a hacer algo. . . a preparar algo. . . Pero cuándo adquirí la completa seguridad, eso ya es otra cosa. Sabía que al final intentaba hipnotizarme con el negro arte de sus ojos, actuando de talismanes y con su voz, que surtía el efecto de un sortilegio. Con seguridad que esto era lo que hacía con el viejo Aylmer. Pero no sólo era la manera como lo hacía, sino lo que decía. Era su religión y su sistema filosófico.
—Me temo que soy un hombre muy práctico —dijo el médico un poco molesto— para preocuparme demasiado por la religión y la filosofía.
—Pues bien, nunca llegará a ser usted un hombre práctico hasta que se preocupe de ello —dijo el padre Brown—. Mire, doctor; usted me conoce lo bastante para saber que yo no soy un fanático. Usted sabe que no desconozco que hay toda clase de hombres en todas las religiones, buenos en las malas y malvados en las buenas. Pero existe un pequeño hecho que he aprendido debido a que soy un hombre práctico, un hecho totalmente práctico aprendido por experiencia, como las jugarretas de un animal o el sabor peculiar a un buen vino. Casi nunca he encontrado a un criminal que no filosofase; que no filosofase sobre las huellas del orientalismo, reencarnación y reaparición, sobre la rueda del destino y la serpiente que se muerde su propia cola: la práctica me ha enseñado que una maldición pesa sobre los servidores de aquella serpiente; sobre sus abdómenes andarán y del polvo comerán; y no he visto nunca un sinvergüenza o disipado que no discurriera sobre espiritualidades semejantes. Pudiera no haber sido así en sus verdaderos orígenes religiosos; pero en nuestro mundo actual ésa es la religión de los malvados; y así comprendí que estaba hablando con uno de ellos.
—¿Y cómo? —dijo Boyne—. Yo creía que un malvado podía profesar la religión que le viniera en gana.
—Sí —asintió el otro—. Podría profesar cualquier religión; podría acatar la forma religiosa que le pluguiera, si todo fuese mera suposición. Si fuera sólo hipocresía y nada más, sin duda entonces podía aparentarlo con un mero proceso hipócrita. Un rostro cualquiera puede cobijarse bajo la máscara que esconde. Todo el mundo puede aprender ciertas palabras o afirmar aquéllas que son sus puntos de vista. Yo mismo puedo salir a la calle y sostener que soy un metodista wesleyano, o sandemiano, aunque me temo que lo haría sin gran fuerza. Pero estamos hablando de un artista; y para que un artista pueda disfrutar, necesita que la máscara que se ponga esté poco más o menos moldeada según su rostro. Lo que quiere aparentar debe corresponder a algo que siente; sólo puede moldear sus acciones con materiales de su propia alma. Supongo que él podía también haber afirmado que era un metodista wesleyano, pero nunca habría resultado un metodista tan elocuente como pudo llegar a ser un elocuente místico y fatalista. Estoy hablando del ideal que los hombres de esa clase imaginan, si es que realmente intentan ser idealistas. Todo su afán, cuando hablaba conmigo, tendía a aparecer lo más idealista posible; y siempre que esa clase de hombres se afanan por conseguirlo hallaremos en general que están moldeados según este ideal. Pueden siempre, aunque estén chorreando sangre, decir con toda sinceridad que el budismo es mejor que el cristianismo. Más aún, dirán con toda sinceridad que el budismo es más cristiano que el cristianismo. Esto por sí solo, basta para comprender su idea de cristianismo.
—¡Por vida mía! —exclamó el médico riendo—. No sé aún si lo está denunciando o lo defiende.
—Decir que un hombre es un genio no es defenderlo —dijo el padre Brown—. Antes al contrario. Es sólo un hecho psicológico que un artista tiene siempre algo de sinceridad. Leonardo da Vinci no habría dibujado si no hubiese tenido la capacidad para hacerlo. Aunque lo intentase sería siempre una parodia muy fuerte de una cosa muy débil. Este hombre habría convertido el metodismo wesleyano en algo terrible y maravilloso.
Cuando el sacerdote salió y se encaminó a su casa, el frío se había hecho más intenso y a pesar de todo era embriagador. Los árboles parecían candelabros de plata dispuestos a celebrar una Candelaria de la Purificación increíblemente fría. Era penetrante aquel frío, como la espada de plata del más puro dolor que una vez atravesó el corazón mismo de la pureza. No era, a pesar de ello, un frío mortal, salvo en que parecía matar cuantos obstáculos mortales se oponen a nuestra inmortal o inconmensurable vitalidad. El cielo verde pálido del anochecer, en el cual brillaba una sola estrella, como la de Belén, semejaba, por alguna extraña contradicción, un portal de claridad. Era como si pudiera existir una verde llamarada de frío que tuviera el poder de comunicar a las cosas igual vitalidad que el calor, y cuando más se hundieran en esos fríos y cristalinos colores tanto más se sentirían ligeros como seres alados y transparentes, como un cristal de color. Resplandecía con la luz de la verdad y deslindaba cual hoja de hielo la verdad de error; todo cuanto sobrevivía a la prueba jamás se había sentido tan lleno de vitalidad. Era como si la encarnación de la felicidad fuera una alhaja escondida en el corazón de un iceberg. El clérigo no podía llegar a comprender lo que le sucedería al hundirse más y más en aquella verde llamarada, sorbiendo cada vez con mayor intensidad aquella virginal vivacidad del aire. Parecía que, tras de sí, dejaba enmarañados problemas y morbideces, o, mejor, que la nieve los borrase como lo había hecho con las huellas del criminal. Y, al acercarse a su casa, moviendo con pena los pies sobre la nieve, murmuró para sí: "No se equivoca al decir que hay una magia blanca. ¡Si supiera tan sólo dónde buscarla!".
ALFONSO REYES