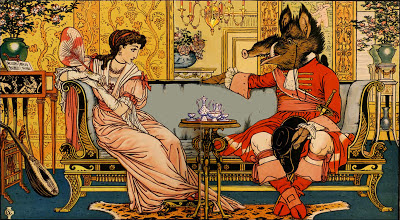En diciembre de 2012, Ediciones De La Mirándola publicó, en su colección Cherchez la femme, la primera traducción al castellano de la novela original de Gabrielle de Villeneuve LA BELLA Y LA BESTIA, con un apéndice exhaustivo que incluye los dos relatos que inspiraron a Gabrielle de Villeneuve (la Historia de Psiquis de Apuleyoy El Rey Cerdo de Straparola da Caravaggio), así como la reducción de su estupenda novela a las dimensiones de un simple cuento para niños hecha por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont —versión ésta que, desdichadamente, es la única universalmente conocida.
En noviembre de 2016 la traducción ha sido completamente revisada en vistas a la edición del libro tanto en formato digital como en versión papel.
Para adquirir el libro en papel https://delamirandola.wordpress.com/
En noviembre de 2016 la traducción ha sido completamente revisada en vistas a la edición del libro tanto en formato digital como en versión papel.
Para adquirir el libro en papel https://delamirandola.wordpress.com/
Para adquirir el libro en formato epub o kindle, véase aquí
LA BELLA Y LA BESTIA
Versión breve de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont,
basada en la novela original de Gabrielle de Villeneuve.
HABÍA una vez un comerciante sumamente rico. Tenía seis hijos, tres varones y tres mujeres; y como ese comerciante era un hombre muy inteligente, no reparó en gastos para educarlos y les puso todo tipo de maestros.
Las hijas eran muy
hermosas; pero la menor, sobre todo, despertaba admiración, y de pequeña sólo
la llamaban la Bella Niña; de modo
que el nombre le quedó, lo que les dio muchos celos a sus hermanas. Esta joven,
que era más hermosa que sus hermanas, también era mejor que ellas. Las dos
mayores tenían mucho orgullo porque eran muy ricas; se las daban de damas y no
querían recibir las visitas de las otras hijas de comerciantes; sólo aceptaban
como compañía a las personas distinguidas. Iban todos los días a bailar, al
teatro, a pasear, y se burlaban de su hermana menor, que se pasaba la mayor
parte del tiempo leyendo buenos libros.
Como se sabía que esas
jóvenes eran muy ricas, varios comerciantes importantes pidieron su mano; pero
las dos mayores respondieron que nunca se casarían a menos que encontrasen un
duque o, por lo menos, un conde. La Bella (puesto que ya les he dicho que tal
era el nombre de la más joven), la Bella, digo, les dio muy amablemente las
gracias a los que querían casarse con ella, pero les dijo que era demasiado
joven y que deseaba quedarse junto a su padre algunos años más.
De pronto, el comerciante
perdió su fortuna y lo único que le quedó fue una casita de campo muy lejos de
la ciudad. Llorando, les dijo a sus hijos que tenían que ir a vivir a esa casa
y que, trabajando como campesinos, podrían asegurar su subsistencia. Sus dos
hijas mayores respondieron que no querían abandonar la ciudad y que tenían
varios pretendientes que estarían muy contentos de casarse con ellas aunque ya
no tuviesen fortuna. Las buenas señoritas se equivocaban; una vez pobres, sus
pretendientes ya no quisieron mirarlas. Como nadie las quería a causa de su
altivez, se decía: “No merecen compasión; nos alegra mucho ver adónde ha ido a
parar todo su orgullo; que vayan a dárselas de damas cuidando ovejas”. Pero, al
mismo tiempo, todos decían: “En cuanto a la Bella, lamentamos mucho su
desgracia; ¡es tan buena muchacha! ¡Le hablaba a la gente pobre con tanta
bondad, era tan amable, tan correcta!”. Incluso hubo varios nobles que
quisieron casarse con ella aunque no tuviera un centavo; pero ella les dijo que
no podía decidirse a abandonar a su pobre padre en la desgracia y que lo
seguiría al campo para consolarlo y ayudarlo a trabajar.
A la pobre Bella la había
apenado mucho perder su fortuna; pero se había dicho a sí misma: “Aunque llore,
las lágrimas no me devolverán mis bienes; hay que tratar de ser feliz sin
fortuna”.
Una vez en su casa de
campo, el comerciante y sus tres hijos se dedicaron a labrar la tierra. La
Bella se levantaba a las cuatro de la mañana y se apresuraba a limpiar la casa
y a preparar el almuerzo para la familia. Al principio esto le costaba mucho,
porque no estaba acostumbrada a trabajar como una sirvienta; pero al cabo de
dos meses se puso más fuerte y el esfuerzo le procuró una salud perfecta. Una
vez terminada su tarea, tocaba el clavecín o bien se ponía a cantar mientras
hilaba. Sus dos hermanas, por el contrario, se aburrían mortalmente; se
levantaban a las diez de la mañana, se paseaban todo el día y se entretenían
añorando sus hermosos vestidos y sus antiguas amistades.
—Miren a nuestra hermana
menor —se decían entre ellas—; tiene un alma tan baja y tan estúpida que está
contenta con su desdichada situación.
El buen comerciante no
pensaba como sus hijas; sabía que la Bella tenía más condiciones para lucirse
en sociedad; admiraba la virtud de aquella joven y, sobre todo, su paciencia;
dado que sus hermanas, no contentas con dejarle hacer todos los trabajos de la
casa, la insultaban todo el tiempo.
Hacía un año que esta
familia vivía en la soledad, cuando el comerciante recibió una carta en la que
se le informaba de que un barco en el que tenía mercaderías acababa de llegar a
buen puerto. Esta noticia casi les hace perder la cabeza a sus dos hijas
mayores, que creyeron que por fin podrían abandonar ese campo en el que se
aburrían tanto; y cuando vieron que su padre se disponía a partir, le rogaron
que les trajese vestidos, abrigos de piel, sombreros y todo tipo de adornos. La
Bella no le pedía nada, ya que pensaba para sí misma que todo el dinero de las
mercaderías no bastaría para comprar lo que sus hermanas deseaban.
—¿Tú no me pides que te
compre algo? —le dijo el padre.
—Puesto que tienes la
bondad de pensar en mí —le dijo ella—, te ruego que me traigas una rosa, ya que
aquí no hay.
No era que a la Bella le
importase una rosa, pero no quería condenar con su ejemplo la conducta de sus
hermanas, que hubieran dicho que si no pedía nada era para diferenciarse.
El buen hombre se fue,
pero, cuando llegó, le hicieron pleito por sus mercaderías y, después de pasar
por muchas dificultades, volvió tan pobre como antes.
Sólo le quedaban treinta
millas por hacer para llegar a su casa y ya se alegraba del gusto que le daría
volver a ver a sus hijos; pero como antes había que atravesar un gran bosque,
se perdió en él. Nevaba horriblemente; el viento era tan fuerte que dos
veces lo tiró abajo del caballo; y cuando anocheció, creyó que se moriría
de hambre y de frío o que se lo comerían los lobos, que oía aullar a su
alrededor. De repente, vio, al final de un largo sendero entre los árboles, una
luz muy fuerte pero que parecía estar muy lejos. Avanzó en esa dirección y vio
que la luz salía de un gran palacio que estaba todo iluminado. El comerciante
le dio gracias a Dios por el socorro que le enviaba y se apresuró a llegar a
aquel castillo; pero le extrañó mucho no encontrar a nadie en el patio. El
caballo, que lo seguía, al ver una gran caballeriza abierta entró en ella; y
como encontró heno y avena, el pobre animal, que se moría de hambre, se abalanzó
sobre ellos con gran avidez. El comerciante lo dejó atado allí y se dirigió a
la casa, donde no encontró a nadie; pero al entrar en una gran sala, encontró
en ella el fuego encendido y una mesa repleta de manjares en la que sólo había
un cubierto.
Como la lluvia y la nieve
lo habían calado hasta los huesos, se acercó al fuego para secarse, diciendo
para sus adentros: “El dueño de casa, o sus sirvientes, me perdonarán la
libertad que me tomo y, sin duda, pronto aparecerán”. Esperó muchísimo tiempo;
pero cuando dieron las once, y como no había visto a nadie, no pudo resistir el
hambre y, apoderándose de un pollo, se lo comió en dos bocados y temblando.
Tomó también unos tragos de vino y, un poco más animado, salió de la sala y
pasó por varios grandes aposentos magníficamente amueblados. Finalmente,
encontró una habitación en la que había una buena cama; y como ya eran más de
las doce de la noche y estaba cansado, decidió cerrar la puerta y acostarse.
Eran las diez de la mañana
del día siguiente cuando se despertó, y se sorprendió mucho al encontrar un
traje muy limpio en lugar del suyo, que estaba todo estropeado. “Seguramente
—se dijo— este palacio le pertenece a algún hada buena que se ha compadecido de
mi situación”. Miró por la ventana y ya no vio más nieve sino enramadas de
flores que deleitaban los ojos.
Volvió a la gran sala donde
había cenado el día anterior y vio una mesita en la que había chocolate.
—Le agradezco, señora hada
—dijo en voz alta—, que haya tenido la amabilidad de pensar en mi desayuno.
El buen hombre, después de
tomarse el chocolate, salió para ir a buscar su caballo; y al pasar debajo de
una enramada de rosas, recordó que la Bella le había pedido una y cortó una
rama en la que había varias. Al mismo tiempo oyó un gran ruido y vio ir hacia
él un monstruo tan horrible que estuvo a punto de desmayarse.
—Eres muy desagradecido —le
dijo la Bestia con voz terrible—; te he salvado la vida al recibirte en mi
castillo y tú me robas mis rosas, que son lo que más quiero en este mundo.
Tienes que morir para reparar esta falta; sólo te doy un cuarto de hora para
que le pidas perdón a Dios.
El comerciante se puso de
rodillas y le dijo a la Bestia, uniendo las manos:
—Monseñor, perdóname, no
creí ofenderte al cortar una rosa para una de mis hijas que me la había pedido.
—No me llamo monseñor
—respondió el monstruo—, sino la Bestia. A mí no me gustan los cumplidos;
quiero que se me hable con franqueza; así que no creas que me conmoverás con
tus lisonjas. Pero tú me has dicho que tienes hijas; acepto perdonarte, con la
condición de que una de tus hijas venga voluntariamente a morir en tu lugar. No
intentes discutir conmigo, vete; si tus hijas se niegan a morir por ti, júrame
que regresarás al cabo de tres meses.
El buen hombre no tenía
intenciones de entregarle una de sus hijas a ese horrible monstruo, pero pensó:
“Por lo menos tendré el gusto de besarlas una última vez”. Así pues, juró que
volvería, y la Bestia le dijo que podía partir cuando quisiera.
—Pero —añadió— no quiero
que te vayas con las manos vacías. Vuelve a la habitación en la que dormiste,
allí encontrarás un gran baúl vacío; puedes poner en él todo lo que quieras, yo
mandaré que lo lleven a tu casa.
Tras estas palabras, la
Bestia se retiró y el buen hombre dijo para sus adentros: “Aunque deba morir,
al menos tendré el consuelo de dejarles pan a mis pobres hijos”.
Volvió a la habitación en
la que había dormido y, como encontró allí una enorme cantidad de monedas de
oro, llenó el gran baúl del que le había hablado la Bestia, lo cerró, fue a
buscar el caballo a la caballeriza y salió de aquel palacio con una tristeza
igual a la alegría que había sentido al entrar en él. El caballo tomó por sí
solo uno de los caminos del bosque y, en pocas horas, el buen hombre llegó a su
humilde casa.
Sus hijos lo rodearon; pero
en lugar de conmoverse con sus demostraciones de cariño, el comerciante se echó
a llorar, mirándolos. Tenía en la mano la rama de rosas que le llevaba a la
Bella; se la dio y le dijo:
—Bella, toma estas rosas,
le costarán muy caro a tu desdichado padre.
Y a continuación le contó a
su familia la funesta aventura que le había sucedido.
Al oír este relato, las dos
hermanas mayores dieron grandes gritos y prorrumpieron en injurias contra la
Bella, que no lloraba.
—Miren cuál es el resultado
del orgullo de esta mujercita —decían—. ¿Por qué no pidió vestidos y joyas como
nosotras? Pero no, la señorita quería destacarse. Va a causar la muerte de
nuestro padre y no llora.
—Sería más que inútil
—repuso la Bella—. ¿Por qué tendría que llorar la muerte de mi padre? No va a
morir. Ya que el monstruo acepta de buena gana a una de sus hijas, deseo
entregarme a su furia, y me considero muy feliz porque, muriendo, tendré la
alegría de salvar a mi padre y probarle mi cariño.
—No, hermana —le dijeron
los tres varones—, no morirás; iremos a buscar a ese monstruo y sucumbiremos a
sus golpes si no podemos matarlo.
—No cuenten con eso, hijos
míos —les dijo el comerciante—; el poder de la Bestia es tan grande que no hay
esperanza alguna de hacerla perecer. Me halaga el buen corazón de la Bella,
pero no quiero exponerla a la muerte. Soy viejo, no me queda mucho por vivir;
de modo que sólo perderé algunos años de vida, que sólo lamento a causa de
ustedes, queridos hijos míos.
—Te aseguro, padre mío —le
dijo la Bella—, que no irás a ese palacio sin mí; no puedes impedirme que te
siga. Aunque soy joven no siento mucho apego por la vida, y prefiero que me
devore ese monstruo antes que morirme de la pena que me daría perderte.
Por mucho que los demás
dijesen, la Bella insistió en ir al hermoso palacio; y sus hermanas estaban
encantadas con eso, ya que las virtudes de la menor les habían dado muchos
celos.
Al comerciante lo embargaba
tanto el dolor de perder a su hija que no pensaba en el baúl que había llenado
de oro; pero tan pronto como se encerró en su habitación para acostarse, lo
sorprendió mucho encontrarlo junto a su cama. Decidió no decirles a sus hijos
que se había vuelto tan rico, porque sus hijas hubieran querido volver a la
ciudad y él estaba decidido a morir en el campo; pero le confió su secreto a la
Bella, que le dijo que habían llegado algunos caballeros durante su ausencia y
que dos de ellos pretendían a sus hermanas. Le rogó a su padre que las casase,
porque era tan buena que las quería y les perdonaba de todo corazón el mal que
le habían hecho.
Aquellas dos malvadas
muchachas se frotaron los ojos con una cebolla para llorar cuando la Bella se
fue con su padre; pero sus hermanos lloraban en serio, igual que el
comerciante: la única que no lloraba era la Bella, porque no quería aumentar el
dolor que ellos sentían.
El caballo se encaminó
hacia el palacio y, al caer la noche, lo divisaron, iluminado como la primera
vez. El caballo se fue por sí solo a la caballeriza, y el buen hombre entró con
su hija en la gran sala, donde encontraron una mesa magníficamente servida, con
dos cubiertos. El comerciante no estaba de ánimo para comer; pero la Bella,
esforzándose en parecer tranquila, se sentó a la mesa y le sirvió; luego se
dijo a sí misma: “La Bestia me quiere engordar antes de devorarme, dado que me
da tan bien de comer”.
Una vez que terminaron de
cenar oyeron un ruido muy fuerte, y el comerciante se despidió llorando de su
pobre hija, porque pensaba que se trataba de la Bestia. La Bella no pudo evitar
un estremecimiento al ver aquella horrible figura; pero se tranquilizó lo mejor
que pudo; y cuando el monstruo le preguntó si había ido allí voluntariamente,
ella, temblando, le dijo que sí.
—Eres muy buena —dijo la
Bestia—, y te estoy muy agradecido. Buen hombre, vete mañana por la mañana, y
que nunca se te ocurra volver por aquí. Adiós, Bella.
—Adiós, Bestia —contestó
ella.
Y el monstruo se retiró de
inmediato.
—¡Ah, hija mía! —dijo el
comerciante besando a la Bella—, estoy medio muerto de terror. Hazme caso,
déjame aquí.
—No, padre mío —le dijo la
Bella con firmeza—; te irás mañana por la mañana, y me dejarás librada a la
voluntad del Cielo; quizás se apiade de mí.
Fueron a acostarse,
creyendo que no dormirían en toda la noche; pero en cuanto se metieron en la
cama, se les cerraron los ojos. Mientras dormía, la Bella vio a una dama que le
dijo: “Bella, me pone contenta ver que tienes tan buen corazón; la buena acción
que haces, dando tu vida para salvar la de tu padre, no quedará sin
recompensa”. La Bella, al despertarse, le contó el sueño a su padre; y aunque
esto lo consoló un poco, no le impidió dar grandes gritos cuando tuvo que
separarse de su querida hija.
En cuanto él partió, la
Bella se sentó en la gran sala y también se puso a llorar; pero como era muy
valiente, se encomendó a Dios y resolvió no apenarse durante el poco tiempo que
le quedaba por vivir, ya que creía firmemente que la Bestia se la comería esa
noche. A la espera de esto, decidió pasearse y visitar aquel bonito castillo.
No podía dejar de admirar lo hermoso que era; pero la sorprendió mucho
encontrar una puerta en la que estaba escrito Aposentos de la Bella. Abrió precipitadamente aquella puerta y la
deslumbró la magnificencia que reinaba allí; pero lo que más le llamó la
atención fue una gran biblioteca, un clavecín y varias partituras. “No quieren
que me aburra”, dijo en voz baja. Luego pensó: “Si sólo tuviera que permanecer
un día aquí, no me hubieran preparado todo esto”. Esta idea le dio más ánimo.
Abrió la biblioteca y vio
un libro en el que estaba escrito con letras de oro: Desea, ordena, tú eres aquí reina y ama. “¡Ay —dijo suspirando—, lo
único que deseo es ver de nuevo a mi pobre padre y saber lo que está haciendo
ahora!”. Dijo esto para sus adentros. Cuál no habrá sido su sorpresa, al mirar
hacia un espejo, cuando vio su casa, a la que su padre acababa de llegar con un
semblante sumamente triste; a sus hermanas, que salían a su encuentro; y, a
pesar de las muecas que hacían para parecer afligidas, la alegría que tenían
por haber perdido a su hermana reflejada en el rostro. Un momento más tarde,
todo desapareció y la Bella no pudo dejar de pensar que la Bestia era muy
amable y que no tenía nada que temer de ella.
A mediodía halló la mesa
puesta y, durante la cena, oyó un excelente concierto, aunque no vio a nadie.
Por la noche, cuando estaba
a punto de sentarse a la mesa, oyó el ruido que hacía la Bestia y no pudo
evitar un estremecimiento.
—Bella —le dijo el
monstruo—, ¿aceptas que te mire mientras cenas?
—Tú eres el amo —repondió
la Bella temblando.
—No —respondió la Bestia—;
aquí la única ama eres tú: no tienes más que decirme que me vaya, si te
molesto, y yo saldré enseguida. Dime, ¿no es cierto que te parezco muy feo?
—Es cierto —dijo la Bella—,
dado que no sé mentir; pero creo que eres muy bueno.
—Tienes razón —dijo el
monstruo—; pero, además de ser feo, no tengo ninguna inteligencia: sé bien que
sólo soy una bestia.
—Nadie es tonto —repuso la
Bella— si cree que no tiene inteligencia: un tonto nunca sabe eso.
—Vamos, come, Bella —le
dijo el monstruo—, y trata de no aburrirte en tu casa; ya que todo es tuyo. Me
entristecería que no estuvieses contenta.
—Eres de una gran bondad
—dijo la Bella—. Te confieso que me alegra mucho que tengas buen corazón:
cuando pienso en eso, no me pareces tan feo.
—¡Ah, caramba, sí!—dijo la
Bestia—. Tengo buen corazón, pero soy un monstruo.
—Hay muchos hombres que son
más monstruos que tú —dijo la Bella—; y me gustas más tú, con tu cara, que
aquéllos que, con cara de hombre, esconden un corazón falso, corrompido e
ingrato.
—Si yo fuese inteligente
—repuso la Bestia—, te haría un gran cumplido para agradecerte; pero soy
estúpido y lo único que puedo decirte es que te doy las gracias.
La Bella cenó con buen apetito.
Ya casi no le tenía miedo al monstruo; pero casi se muere del susto cuando éste
le dijo:
—Bella, ¿quieres ser mi
mujer?
Estuvo un rato sin
contestar: tenía miedo de que un rechazo excitara la cólera del monstruo; no
obstante, le dijo temblando:
—No, Bestia.
En ese momento, el monstruo
quiso suspirar y soltó un silbido tan espantoso que hizo retumbar todo el
palacio; pero la Bella se tranquilizó enseguida, porque la Bestia, después de
decirle tristemente: “Entonces adiós, Bella”, salió de la habitación,
volviéndose de cuando en cuando para mirarla una vez más.
La Bella, al verse sola,
sintió una gran compasión por aquella pobre Bestia: “¡Ay —decía—, qué lastima
que sea tan feo, siendo tan bueno!”.
La Bella pasó tres meses en
aquel palacio con bastante tranquilidad. Todas las noches la Bestia iba a
visitarla y charlaba con ella, durante la cena, de manera bastante sensata,
pero nunca con lo que en la buena sociedad se llama ingenio.
Cada día, la Bella le
descubría nuevas cualidades a aquel monstruo; el hábito de verlo la había
acostumbrado a su fealdad y, lejos de temer el momento de su visita, a menudo
miraba la hora en su reloj para ver si faltaba poco para las nueve; ya que la
Bestia nunca dejaba de ir a esa hora.
Lo único que afligía a la
Bella era que el monstruo, antes de acostarse, siempre le preguntaba si quería
ser su mujer, y parecía transido de dolor cuando ella le decía que no. Un día,
la Bella le dijo:
—Me das mucha pena, Bestia;
querría poder casarme contigo, pero soy demasiado sincera para hacerte creer
que eso podrá ocurrir alguna vez; siempre seré tu amiga, trata de conformarte
con eso.
—Estoy obligado a hacerlo
—repuso la Bestia—; me hago justicia a mí mismo, sé que soy realmente horrible,
pero me gustas mucho. Sin embargo, me siento ya muy feliz con que consientas en
quedarte aquí; prométeme que nunca me abandonarás.
La Bella se sonrojó al oír
estas palabras; en su espejo había visto que su padre estaba enfermo por la
pena de haberla perdido, y deseaba volver a verlo.
—Bien podría prometerte —le
dijo a la Bestia— no abandonarte nunca, pero tengo tantas ganas de ver de
nuevo a mi padre que me moriré de dolor si me niegas ese gusto.
—Prefiero morirme yo mismo
—dijo el monstruo— antes que apenarte; te enviaré a casa de tu padre, te quedarás
allí y tu pobre Bestia se morirá de pena.
—No —le dijo la Bella
llorando—, te quiero demasiado para querer causarte la muerte; te prometo que
volveré dentro de ocho días. Me hiciste ver que mis hermanas están casadas y
que mis hermanos fueron a unirse al ejército; mi padre está solo, te pido que
soportes que me quede con él una semana.
—Estarás allí mañana por la
mañana —dijo la Bestia—; pero acuérdate de tu promesa. Bastará con que pongas
tu anillo en una mesa al acostarte cuando quieras volver. Adiós, Bella.
La Bestia suspiró como
solía hacerlo al decir estas palabras, y la Bella se acostó sintiéndose muy
triste por haberla apenado.
Cuando se despertó por la
mañana, se encontró en la casa de su padre y, haciendo sonar una campanita que
estaba al lado de la cama, vio venir a la sirvienta, que, al verla, dio un
fuerte grito. El buen hombre acudió al oír aquel grito, y casi se muere de
alegría al ver a su querida hija; ambos permanecieron abrazados más de un
cuarto de hora.
La Bella, después de los primeros
arrebatos, pensó que no tenía ropa para levantarse; pero la sirvienta le dijo
que acababa de encontrar en la habitación contigua un gran baúl lleno de
vestidos recamados de oro y adornados con diamantes. La Bella le agradeció a la
bondadosa Bestia sus atenciones; tomó el menos suntuoso de aquellos vestidos y
le dijo a la sirvienta que guardase los demás, que pensaba regalar a sus
hermanas; pero en cuanto pronunció estas palabras, el baúl desapareció. Su
padre le dijo que la Bestia quería que ella se quedase con todo aquello; y de
inmediato los vestidos y el baúl volvieron al mismo lugar.
La Bella se vistió y,
mientras tanto, fueron a avisarles a sus hermanas, que llegaron con sus
maridos.
Ambas eran muy desdichadas.
La mayor se había casado con un joven noble tan hermoso como el Amor mismo;
pero él estaba tan enamorado de su propia cara que sólo se ocupaba de eso día y
noche y despreciaba la belleza de su mujer. La segunda se había casado con un
hombre de gran inteligencia; pero él sólo la usaba para hacer rabiar a todo el
mundo, empezando por su mujer.
Las hermanas de la Bella
casi se mueren de dolor cuando la vieron vestida como una princesa y de una
belleza esplendorosa. Por más muestras de cariño que les dio, la Bella no pudo
vencer sus celos, que aumentaron mucho cuando les contó lo feliz que era.
Aquellas dos envidiosas
bajaron al jardín para llorar a sus anchas; y se decían una a otra: “¿Por qué
esta mujercita es más feliz que nosotras? ¿Acaso no tenemos más encantos que
ella?”.
—Hermana mía —dijo la
mayor—, se me ocurre una idea: tratemos de retenerla aquí más de ocho días. Su
tonta Bestia se pondrá furiosa porque faltó a su palabra y quizás la devore.
—Tienes razón, hermana mía
—respondió la otra—. Para eso hay que tratarla muy bien.
Y, tomada esta resolución,
volvieron a subir y le mostraron tanto cariño a su hermana que la Bella se puso
a llorar de alegría. Una vez pasados los ocho días, las hermanas se arrancaron
los cabellos y se hicieron tanto las afligidas por su partida que ella prometió
que se quedaría ocho días más.
Sin embargo, la Bella se
reprochaba a sí misma la pena que le causaría a su pobre Bestia, a la que
quería de todo corazón; y la extrañaba mucho. La décima noche que pasó en casa
de su padre, soñó que estaba en el jardín del palacio y que veía a la Bestia,
que, tumbada en la hierba y a punto de morir, le reprochaba su ingratitud. La
Bella se despertó sobresaltada y se echó a llorar. “¿No soy muy mala, acaso —se
decía—, para apenar a una Bestia que es tan amable conmigo? ¿Es culpa suya si
es fea y tan poco inteligente? Es buena, eso es más valioso que todo lo demás.
¿Por qué no quise casarme con ella? No son ni la apostura ni la inteligencia de
un marido lo que contenta a una mujer: es la bondad de carácter, la virtud, la
amabilidad; y la Bestia tiene todas esas buenas cualidades. Vamos, no hay que
hacerla infeliz; toda mi vida me reprocharía esa ingratitud”. Dichas estas
palabras, la Bella se levantó, puso el anillo en la mesa y volvió a acostarse.
En cuanto estuvo en la cama se quedó dormida; y cuando se despertó por la
mañana, vio con alegría que estaba en el palacio de la Bestia. Se vistió
espléndidamente para agradarle, y se aburrió mortalmente todo el día esperando
que llegaran las nueve de la noche; pero, por más que el reloj sonase, la
Bestia no apareció.
La Bella, entonces, temió
haberle causado la muerte. Corrió por todo el palacio dando grandes gritos;
estaba desesperada. Después de buscar por todas partes, recordó su sueño y
corrió por el jardín hacia el canal, donde la había visto durmiendo. Encontró a
la pobre Bestia tendida, sin conocimiento, y creyó que estaba muerta. Se arrojó
sobre su cuerpo sin que su apariencia le diese horror y, sintiendo que aún le
latía el corazón, sacó agua del canal y se la echó en la cara. La Bestia abrió
los ojos y le dijo a la Bella:
—Olvidaste tu promesa; la
pena de haberte perdido me decidió a dejarme morir de hambre; pero muero
contento, dado que tengo el placer de volver a verte una vez más.
—No, querida Bestia mía, no
morirás —le dijo la Bella—, vivirás para ser mi esposo: ya mismo te doy mi mano
y juro que seré tuya y de nadie más. ¡Ay!, creía que sólo tenía amistad por ti;
pero el dolor que siento me demuestra que no podría vivir sin verte.
En cuanto la Bella hubo
pronunciado estas palabras, vio el castillo refulgente de luces; los fuegos
artificiales, la música, todo le anunciaba una fiesta; pero todas aquellas
bellezas no retuvieron su mirada: se volvió hacia su querida Bestia, cuyo
peligroso estado la hacía temblar. ¡Cuál no fue su sorpresa! La Bestia había
desaparecido, y lo único que vio a sus pies fue a un príncipe más hermoso que
el Amor mismo, que le agradecía que hubiese puesto fin a su hechizo.
Aunque ese príncipe
mereciese toda su atención, no pudo dejar de preguntarle dónde estaba la
Bestia.
—Puedes verla a tus pies
—le dijo el príncipe—. Un hada mala me condenó a conservar esa apariencia hasta
que una bella muchacha consintiese en casarse conmigo, y me prohibió que dejase
ver mi inteligencia. De modo tal que sólo tú en el mundo eras lo bastante buena
como para dejarte conmover por la bondad de mi carácter; y la corona que te
ofrezco es poco para agradecerte todo lo que te debo.
La Bella, agradablemente
sorprendida, le dio la mano a aquel apuesto príncipe para que se levantara. Fueron
juntos al castillo y la Bella casi se muere de alegría al encontrar en la gran
sala a su padre y a toda su familia, a los que la bella dama que se le había
aparecido en sueños había transportado al castillo.
—Bella —le dijo esa dama,
que era un hada poderosa—, ven a recibir la recompensa por la buena elección
que has hecho: has preferido la virtud a la belleza y a la inteligencia,
mereces encontrar todas estas cualidades reunidas en una misma persona. Vas a
convertirte en una gran reina: espero que el trono no destruya tus virtudes. En
cuanto a ustedes, señoritas —les dijo el hada a las dos hermanas de la Bella—,
conozco su corazón y toda la maldad que hay en él. Se convertirán en dos
estatuas, pero conservarán toda la razón debajo de la piedra que las envuelva.
Permanecerán a la puerta del palacio de su hermana, y no les impongo otra pena
que la de ser testigos de su felicidad. Sólo podrán volver a su estado anterior
en el momento en que reconozcan sus faltas; pero mucho me temo que siempre
sigan siendo estatuas. Es posible enmendarse cuando se tiene orgullo, cólera,
glotonería o pereza: pero la conversión de un corazón malvado y envidioso es
una especie de milagro.
En ese mismo momento, el hada dio un golpe
con su varita mágica y trasladó a todos los que estaban en la sala al reino del
príncipe. Sus súbditos lo vieron con alegría y se casó con la Bella, que vivió
con él mucho tiempo y gozó de una felicidad perfecta, porque era una felicidad
basada en la virtud.
Traducción de Carlos Cámara y Miguel Ángel Frontán.